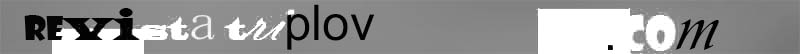|
Nuestra luna de miel transcurrió en Bariloche. Al atardecer de un
sábado volvimos a Buenos Aires, deseosos de
estrenar nuestro departamento de dos ambientes.
En el dormitorio encontramos una jaula.
Idéntica, en escala mayor, a las jaulas para loros. Tenía una base
circular, de unos tres metros de diámetro, y
rejas verticales: a modo de meridianos, se iban
uniendo hacia arriba, hasta culminar en una
cúpula puntiaguda, que rozaba el cielo raso.
Para hacerle lugar a la jaula en el dormitorio, habían llevado la cama
y las mesitas de luz al comedor, y habían
comprimido la mesa y las cuatro sillas contra
una pared. Obstruidas por la cama, sería difícil
abrir las puertas de los armarios. Muebles,
pisos y paredes mostraban rayaduras y golpes.
En la jaula había un hombre pálido, de cabellos rojizos. Daba la
impresión de extrema pulcritud y también de algo
anacrónico. Vestía traje cruzado, negro, con
finas rayas grises; blanca camisa almidonada;
corbata oscura; zapatos negros, muy lustrados;
sobre las rodillas sostenía un sombrero gris,
tan limpio, tan antiguo y tan nuevo como el
resto de su persona. Esos elementos de otras
épocas que parecían recién fabricados me
inspiraron una idea molesta de utilería, de
disfraz, de reconstrucción arqueológica.
Todo esto lo fuimos viendo más tarde. Al principio, Susana y yo
experimentamos una conmoción. El hombre aguardó
que nos calmáramos y dijo, con tono monocorde:
—No los esperaba hoy. Según mis informes —consultó una libreta—,
ustedes deberían haber regresado mañana por la
noche. El cronograma es bien claro: “viernes 12,
instalación del tutelado; sábado 13, jornada de
adaptación física y psicológica; domingo 14,
arribo de los tutores”. Y hoy, si no me
equivoco, es sábado 13.
—Es cierto —respondí—; adelantamos un día la fecha de regreso. Resulta
desagradable volver pocas horas antes de
reintegrarse al trabajo.
—Más desagradable resulta recibir gente antes de lo previsto. Al señor
Rocchi le van a disgustar estas informalidades
que, por otra parte, perturban mis proyectos
para esta noche.
—¿El señor Rocchi? ¿El propietario de la empresa inmobiliaria?
—¿Quién, si no? Él en persona se ha encargado de efectuar las gestiones
necesarias. Y no son trámites placenteros ni
rápidos. Pero el señor Rocchi sostiene la idea
de que todos los ciudadanos deben extremar su
celo para cumplir y hacer cumplir las leyes.
Decidí poner las cosas en su lugar:
—¿Leyes? ¿Qué leyes son ésas? ¿Y desde cuándo el tal Rocchi, un mero
comerciante, tiene poder para hacer cumplir las
leyes?
El hombre continuó, siempre monótono:
—Usted es una persona que aún no conoce la vida. Además, su casamiento
le ha impedido interiorizarse de ciertos cambios
introducidos en la legislación inmobiliaria. Por
ejemplo, el señor Rocchi es ahora un magistrado.
Y también usted es, dentro de ciertos límites,
un magistrado.
—¿Yo, un magistrado? —ensayé una risita incrédula.
—No tanto: más bien una especie de auxiliar de los magistrados.
—¿Un auxiliar del señor Rocchi, entonces?
—Sería imprudente adelantarme a la decisión de las autoridades. Sin
embargo —bajó la voz—, puede tomar esta
información como una estricta confidencia.
—¿Y por qué me hace usted una confidencia?
—Mi regla de oro, señor, es Saber
convivir. Puesto que pasaremos bastante
tiempo bajo un mismo techo…
—¡Bastante tiempo bajo un mismo techo!
—Así es, señor. Yo soy mayor que usted: treinta años, o aún más. He
progresado muy poco; me encuentro en el grado
más bajo del escalafón carcelario: sólo soy un
recluso. En cambio, usted es aún un hombre libre
y ya logró el primer honor en la carrera
carcelaria: el grado de auxiliar.
Entonces estalló Susana:
—¡Jamás en mi vida he oído tantas estupideces juntas! El problema
básico es: ¿qué demonios está haciendo este
hombre con su horrible jaula en nuestro
dormitorio? Y además: ¿quiénes y por qué han
llevado la cama y las mesitas al comedor, y
quién pagará los daños que les produjo la
mudanza?
—Mi joven señora, no puedo aplaudir el tono, un tanto áspero, de su
inquietud. Hay cuestiones de orden práctico. El
traslado de la cama fue imprescindible porque,
de lo contrario, no se habría podido ubicar la
celda en forma reglamentaria. ¿Quién pagará los
daños?: las autoridades proyectan crear un
equipo de obreros de diversas especialidades
que, por una suma módica, volverán a dejar sus
muebles y paredes en óptimo estado. Pero antes
usted preguntó qué
demonios
hago yo con mi
horrible
jaula en su dormitorio. A mi vez, yo le
pregunto: ¿cree usted que yo estoy aquí por mi
propia voluntad?, ¿piensa que me agrada ser un
presidiario?
—Es que a mí no me interesa si usted está preso por su voluntad o por
la ajena. Lo que no puedo soportar es su jaula
en nuestro dormitorio.
—No es una jaula: este término carga la desagradable connotación de
animales en cautiverio, idea opuesta al espíritu
humanitario que guía a nuestras autoridades.
Tampoco celda ni calabozo. Su nombre técnico es
“receptáculo reinsercional”.
Esta rectificación irritó aún más a Susana:
—¿Por qué en nuestro dormitorio? ¿Por qué en nuestro dormitorio? ¿Por
qué en nuestro dormitorio? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué…?
—Los diputados y senadores argentinos son personas inteligentes,
cultas, laboriosas, honestas, austeras y
altruistas. Merced a estas virtudes, han
promulgado nuevas leyes, cuyo conjunto se conoce
con el nombre de Régimen de Reinserción Social y
que…
—¿Quiere hacerme creer —lo interrumpí— que usted está en nuestro
dormitorio debido a esas nuevas leyes?
Colocó el sombrero sobre el índice izquierdo y, tomándolo del ala con
la mano derecha, lo hizo girar, mientras meneaba
la cabeza:
—Yo sólo soy un recluso. Dentro del sistema carcelario cumplo la
función más humilde. Ustedes dos gozan del grado
inmediatamente superior al mío. Deberían dominar
el tema mejor que yo. Pero, en la práctica,
nunca sucede así, ya que yo hace muchos años que
pertenezco al sistema, mientras que ustedes
acaban de ser admitidos en él. Deberían sentir
una inmensa alegría por esa admisión, pero no la
sienten: tal fenómeno, aunque dista de ser
mayoritario, suele presentarse siempre. Cuando
conozcan la letra de las nuevas leyes, sentirán
no sólo alegría sino también orgullo.
Susana tenía los puños crispados.
—Si me permiten —añadió el hombre—, yo podría dar algunos datos sobre
el Régimen de Reinserción Social…
—Estoy ansioso por oírlo —su lentitud me resultaba insoportable.
—Las autoridades, tras estudiar el antiguo sistema carcelario,
comprobaron que no respondía a las necesidades
de la sociedad moderna. Por lo tanto, no
vacilaron en reemplazarlo por otro sustentado en
ideas solidarias. ¿Me explico…?
—Sí, sí, adelante —sacudí la mano con impaciencia.
—El Régimen de Reinserción Social se basa en dos principios
interrelacionados: A y B. Mediante A,
se procura
la progresiva reinserción del presidiario en la
sociedad; mediante B,
se
reemplaza el antiguo sistema de unidades
carcelarias colectivas por otro de unidades
carcelarias individuales. Las empresas
inmobiliarias distribuyen los presidiarios en
las viviendas a estrenar y, gracias a esta
medida, las antiguas cárceles son demolidas para
dar lugar a plazas y parques.
—Pero, ¿por qué en las viviendas a estrenar?
—Las viviendas viejas no siempre guardan condiciones estéticas gratas y
pueden influir de modo negativo en la psiquis
del presidiario. En cambio, un ámbito de prisión
moderno influye de modo muy beneficioso en su
reinserción en la sociedad. Además, custodiar un
recluso tiene que causar enorme júbilo en los
nuevos dueños de casa: es como si…
—¿De manera que Susana y yo somos sus guardianes, y usted, nuestro
presidiario?
Decepcionado, volvió a menear la cabeza:
—Las autoridades no utilizan los términos
guardianes y presidiarios.
Emplean
tutores y
tutelados, vocablos que se adecuan al principio A
del sistema:
la progresiva reinserción del presidiario en la sociedad. ¿No lo
cree usted así?
—Pero veo que tanto las autoridades como usted sí utilizan la palabra
presidiario.
—Sólo a modo de metáfora poética, para que los tutores comprendan sus
obligaciones.
—¿Obligaciones…?
—Digamos tareas. Son escasas
y sencillas. Sólo deben proveerme, en cantidad y
calidad adecuadas, de comida, ropa, asistencia
médica y psicológica, ejercicios gimnásticos,
elementos de higiene, etcétera... En suma, las
cosas materiales a que se hace acreedor un ser
humano en cuanto tal. También se prevé la
rehabilitación espiritual del tutelado mediante
el esparcimiento y la información: me
corresponden diarios, revistas, libros,
televisor, equipo de audio… Dos noches por
semana, martes y jueves, me visitan amigos de
cierta edad: señores aficionados a los naipes y
a los dados, y a quienes se debe agasajar con
entremeses y bebidas.
—¿Cuántas personas serían?
—Nunca más de ocho o diez. Asimismo, no he abandonado mis prácticas
sexuales: los sábados por la noche recibo a la
señorita Cuqui, una muchacha bella, encantadora
y culta. Una joven de tantos méritos no podría
enamorarse de mí, de modo que ustedes deberán
retribuir sus favores. Desconozco la tarifa,
pues odio ocuparme de algo tan ruin como el
dinero. Más bien me place el arte, y tres veces
por semana (lunes, miércoles y viernes) tomo
lecciones de batería con un chico rockero,
devoto de la música delicada y cuyos honorarios
no son muy altos.
—Pero —preguntó Susana— ¿cómo podríamos hacernos cargo de tantos
gastos?
—Yo nunca he sido un hombre de suerte —volvió a menear la cabeza—.
Otros colegas fueron alojados en hogares de
sólida posición económica... En fin, la vida
suele ser injusta... Yo les aconsejaría
describir el problema en una carta-documento; a
ella debe adjuntarse una foja adicional, en
original y cuatro copias, en papel sellado,
firmada por un contador público y un escribano;
en esta foja constará el detalle pecuniario de
ingresos y erogaciones, de manera que los
tutores puedan probar la existencia de un
déficit considerable. Las autoridades se
desviven por resolver los problemas causados por
los tutores, y hasta es posible que los honren
con una
beca de tutor.
Calló, dando a entender que se había excedido en revelar esta ventaja.
Tuve que preguntar:
—¿En qué consiste la beca de tutor?
—Implica un derecho y un deber. En cuanto al primero, las autoridades
intentarán conseguirles sendos empleos
nocturnos: por ejemplo, el caballero podrá
formar parte del personal de maestranza de
alguna estación ferroviaria del conurbano
bonaerense; respecto de la señora, no creo que
la señorita Cuqui se niegue a iniciarla en los
misterios de su apostolado. A cambio de estos
privilegios, ustedes deberán asistir a los
Cursos Holísticos de Perfeccionamiento para
Tutores: sus aranceles son bastante reducidos y
se dictan en la ciudad de Luján.
—¡En Luján! —dije estúpidamente—. ¡Tan lejos…!
—No tienen obligación de solicitar la beca —repuso, y agregó,
bostezando—: Ya es casi la hora de la cena. No
tengo preferencias especiales: acepto cualquier
comida, a condición de que sea abundante,
variada, con los condimentos apropiados y
acompañada de vino tinto de excelente calidad.
Susana corrió a la cocina.
—Siempre me baño antes de cenar. Ésta es la llave de la celda.
Me la entregó a través de los barrotes. Abrí la puerta y el hombre
salió. En la mano llevaba un pequeño bolso
deportivo, que contrastaba con la severidad de
sus ropas. Y de este mismo anacronismo brotaba
ahora una paradójica sensación de salud, de
fuerza, de bienestar.
—No es necesario que usted conserve la llave en su poder. La tengo
conmigo para entrar y salir, pues soy enemigo de
causar la menor molestia a nadie. ¡Señora!
—gritó—. ¡Me sube un poco el calefón, por favor!
Y usted —me dijo— alcánceme un toallón limpio y,
para mañana, no se olvide de comprarme un frasco
grande de champú especial para cabellos teñidos.
Obedecí. Se colgó el toallón en el cuello; abandonamos el dormitorio,
llegamos frente al cuarto de baño.
—Me atrevo a recordarle que hoy, sábado, es el día en que viene la
señorita Cuqui. Pudorosa como es, le resultaría
chocante encontrarse con gente extraña. Así que,
por favor, a las veintitrés y treinta, usted y
su esposa tendrán la amabilidad de retirarse.
Apoyó la mano en el picaporte:
—Voy a utilizar la cama matrimonial: ha escapado a la perspicacia de
las autoridades la notoria incomodidad de la
cucheta reglamentaria. Ah..., sábanas sin usar,
se lo ruego.
—Este… ¿Y cuánto demorará… todo eso?
—Pueden volver a las tres y media o cuatro de la mañana. Toque el
timbre una
sola vez; si no recibe respuesta,
no insista:
la señorita Cuqui es muy enérgica y, cuando
concluye su labor, suelo sumirme en un sueño tan
merecido como profundo. En tal caso, dése una
vueltita mañana a las diez en punto: antes de
esa hora, no, pues aún estaré entregado al
reposo; y, después de las diez, tampoco, ya que
acostumbro tomar mi desayuno a las diez y
cuarto.
Entró en el cuarto de baño. Atiné a preguntarle:
—¿A cuánto tiempo ha sido condenado?
—A cadena perpetua —contestó, y sus palabras me llegaron apagadas por
el ruido de la ducha.
A la memoria de mi idolatrado K.
|