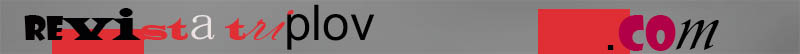|
El lector:
Aunque José Emilio Pacheco ha abarcado de hecho
todos los géneros literarios, me gustaría que
nos abocásemos al de la narrativa.
El crítico:
Qué bueno. Me parece que él ha labrado una
hermosa pulsera de cuentos y dos novelas breves
perfectas. (Morirás
lejos,
Las batallas en el
desierto).
Por demás creo que el
epígrafe central de Henry James en
El viento distante
(1963) podría servir para presentar su obra: “I
have the imagination of disaster ―and see life
as ferocius and sinister”. Desastre, feroz,
siniestro: son palabras que se nos vienen a
menudo a los ojos y a la mente al leer las
desconsoladoras ficciones de José Emilio
Pacheco. Trátese de lo que sea: creaciones
realistas, fantásticas, históricas o
periodísticas, el mundo está visto desde el
fondo de un pozo cegado. Como si Espejo Humeante
estuviera condenado siempre a vencer a
Quetzalcóatl para que la noche se haga sobre los
hombres.
El lector:
¿Es el verdadero fondo, ése, de su obra?
El crítico:
Es una pregunta con intención oblicua. Como
solución última puede serlo; en cuanto a sus
personajes, creo que hay tres regalos crueles
que la vida les proporciona: pequeñas y grandes
humillaciones, vivir en permanente
incomunicación y poseer manojos de sueños que no
se concretizan porque no podían de ningún modo
concretizarse. Es la ley del fuerte que aplasta
al débil pero que tarde o temprano será también
aplastado. Luego de recibir el golpe en la
mejilla, no se tiene tiempo ni de poner la otra
ni de devolver el golpe. Se está así, sin amparo
ni defensa, o como refería Heidegger, arrojado
en la tierra.
El lector:
La crítica ha apuntado la curiosidad innumerable
de Pacheco.
El crítico:
Su curiosidad apenas conoce límites. Aun en su
narrativa ha ensayado diversos géneros: el
fantástico (en varios cuentos de
El principio del placer,
en la geometría múltiple de
Morirás lejos,
en el final de
Las batallas en el
desierto);
la fábula (“Parque de diversiones”); la parodia
del cuento rural con tema religioso (“Virgen de
los veranos”), que prolonga a “Anacleto
Morones”, de Juan Rulfo, y a “Una vieja
moralidad”, de Carlos Fuentes: el cuento con
tema de la Revolución Mexicana (“La luna
decapitada”); la ciencia ficción política
(“Civilización y barbarie”); el cuento policiaco
(“La fiesta brava”); el de horror, que sigue las
direcciones que señalaron ―dividieron― los
narradores góticos y Edgar Allan Poe. (“Algo en
la oscuridad”).
El lector:
¿Y por qué esta búsqueda múltiple?
El crítico:
Para probarse. Una vez le pregunté a Arreola por
qué trabajaba tantos géneros; por afán de
conocimiento, repuso. Debió haber añadido: y por
afán de reconocimiento. Conocernos nosotros
mismos y reconocer nuestros límites. Hasta
dónde
podemos hacer bien las cosas. Sólo que Arreola
se circunscribió ―como Julio Torri y Augusto
Monterroso― a lo breve: fábula, cuento, poema,
aforismo, ensayo corto… Aun
La feria
es ―me valgo de su propia y preciosa definición―
una exposición de bocetos. Una admirable
exposición de bocetos que nos dibujan una
historia con figuras y formas de un pueblo:
Zapotlán de Arreola.
El lector:
Borges dijo que le enorgullecía más lo que había
leído que lo que escribió. La amplitud de
lecturas de Pacheco tocan los espacios de varias
literaturas. ¿Cómo, entre tantas lecturas,
hablar de influencias concretas?
El crítico:
No deja usted de tener razón: literatura y
Pacheco, en buen sentido, son sinónimos. Por
demás las influencias son engañosas; hay tantas
maneras de influir: en la atmósfera, en el
estilo, en una frase que se abre numerosamente,
en el alma de un personaje… Sin embargo, me
atrevería a destacar en sus cuentos las
variaciones de ambiente de Henry James, la
fábula política de Orwell, las imaginaciones
únicas de Borges y Cortázar, adaptaciones de
color mexicano que hacía muy bien el primer
Fuentes, el detalle compulsivamente comprobado
(especialmente en
Las batallas en el
desierto)
que volvía oro Gustave Flaubert.
Lejos de ese énfasis nacionalista de gente menor
que de tan mexicano era pueblerino y que
penosamente pobló nuestro ambiente cultural en
los decenios treinta, cuarenta y cincuenta (por
suerte la generación a la que pertenezco no la
padeció tanto), Pacheco ha aplicado la
recomendación goethiana ―la cual siguió y
recomendó también Alfonso Reyes― de no vivir en
los años sino en los siglos. Ulises nació para
reconocer los mares y no para navegar alrededor
de Itaca.
|
|
El lector:
Sólo quisiera hacer dos observaciones menores o
laterales sobre dos espléndidos cuentos: “Parque
de diversiones” y “La luna decapitada”…
El crítico:
Sí, ya sé hacia dónde va. Seguramente quiere
recordarnos que Arreola le dictó
Bestiario
a JEP. En esta fábula en ocho imágenes hay
frases de corte arreoliano. Acaso el texto ―no
podría asegurarlo y tendría apenas importancia―
haya nacido de esta experiencia o haya dejado
alguna huella. Por demás el resultado es otro y
los separa una diferencia honda: en el de
Pacheco hay una visión y aun una conciencia
históricas. En ese sentido está más cerca de
Orwell que de Arreola. Agreguemos aun que
Pacheco mismo juega a criticarse o a jugar en
sus propios textos. En “La fiesta brava”, al
hablar de cuentos con tema prehispánico
(“Chac-Mool”, “La noche bocarriba”) explica el
aparente fondo; en
Morirás lejos
hay las páginas hamletianas del teatro dentro
del teatro para justificar la difícil solución
de un libreto de un sefardí perseguido.
En cuanto a “La luna decapitada” no es desde
luego el último cuento de la Revolución
Mexicana. Uno de los últimos. Si no yerro ―quizá
haya más― lo es “Los pálpitos del coronel”, de
Eraclio Zepeda, parodia de la lucha
revolucionaria. Al realismo descarnado de
Azuela, de Guzmán o Rulfo, donde la despiadada
valentía conduce a acciones sangrientas, el
coronel del cuento parece un valentón de cantina
que desde antes de los primeros disparos ya
siente los pálpitos físicos del miedo.
El lector:
¿Y cuáles son los textos narrativos de Pacheco
que prefiere?
El crítico:
En un principio las narraciones sobre niños y
adolescentes. Por dos motivos: uno, que veo a un
autor más humano y próximo, y otro, porque
refleja con lealtad una niñez y una adolescencia
de aquellos que vivieron esas épocas de la vida
en los decenios de los ’40, ’50 y mediados de
los ’60, y que el crecimiento demográfico y las
espantosas transformaciones de la ciudad han
cambiado. Recobra un mundo que fue nuestro, que
tristemente fue nuestro, y que no se dará de
nuevo, afortunada o tristemente. Pero la pieza
más firme es
Morirás lejos:
cómo, en tan pocas páginas, puede asumir y
resumir una visión de la historia de modo
admirable. Es una pieza hecha con el material de
la roca y su forma geométrica es el círculo:
durará y se repetirá infinitamente.
El lector:
Usted ha escrito antes que lo más apreciable de
Pacheco en su narrativa es
Las batallas en el desierto.
El crítico:
Es difícil explicarme. Las dos son novelas
breves perfectas, pero creo advertir ahora en
Morirás lejos
una ambición de totalidad que Pacheco resolvió
muy bien. En ella se resume históricamente todo
genocidio que acaezca en cualquier tiempo o
espacio. Es un libro caleidoscopio con infinitas
imágenes.
Pese a haber sido
publicado en 1981, después de las dos versiones
de
Morirás lejos,
Las batallas en el
desierto
parece más bien una prolongación, o una
culminación si se quiere, de su primer libro de
cuentos. En él hallo ahora dos historias: un
amor imposible del niño por una mujer madura de
28 años y el ambiente de nuestra ciudad en los
finales de la década de los ’40. Si no le
molesta, me puedo corregir de inmediato, y decir
que ésta sirve de acorde y fondo de aquélla. Sea
lo que fuere, lo que más me interesa es el
dibujo artístico de Pacheco del mundo de los
niños de entonces, del in-mundo político, del
mundito de nuestra clase media, del mundo en
pequeño de la colonia Roma, de usos y costumbres
que seguía habiendo y que comenzaba a haber, de
canciones y gritos de moda. No hay nostalgia
¿cómo iba a haberla? El pasado es tan falto de
misericordia, de dulzura, de tolerancia como el
presente. Ningún tiempo pasado fue mejor.
Narrada con exceso de
detalle, el detalle se goza en
Las batallas
al volverse parte viva de la narración por la
precisión y el ritmo dados. Me interesa y admiro
el trazo de caracteres donde todo personaje está
pensado para ser desecho. Nadie se salva en el
sálvese el que pueda: ni padres, ni hermanos, ni
amigos, ni políticos, ni comerciantes, ni el
sacerdote, ni el psicólogo imbécil, ni siquiera
―analizándola en un segundo plano― la mujer de
la que el niño se enamora.
El lector:
Pero ¿por qué el título?
El crítico:
Pacheco suele combinar en sus ficciones lo real
y lo fantástico. Después del sueño y del
entresueño su literatura se hunde
irremediablemente en la pesadilla. Figuras y
formas que se vuelven fantasmas. Imagen y
metáfora
Las batallas en el
desierto,
según leemos, es el espacio de una escuela (“un
patio de tierra colorada, polvo de tezontle o
ladrillo, sin árboles ni plantas, sólo una caja
de cemento al fondo”), pero también es la lucha
de niños árabes y judíos (era la hora de la
creación del estado de Israel), y también, por
extensión, cada penosa lucha en el centro de una
vida y de la vida del mundo.
El lector:
En suma, la niñez y la adolescencia son una
obsesión en Pacheco. Pero ¿cuál es la causa?
El crítico:
¿Recuerda “El disco” de Borges? La niñez y la
adolescencia, para Pacheco, son su disco. ¿Qué
otra cosa nos explica como hombres sino ellas,
tengan menos o más forma el infierno o el cielo
en nuestra vida? Quizá para Pacheco sean una
explicación o una aclaración personales, más que
el recuerdo de un imposible jardín edénico. Su
literatura parece enseñarnos que un demonio de
la guardia nos vigila para que se cumpla en la
tierra nuestra desdicha. Porque somos culpables.
Porque hemos perdido el reino. Una sombra tras
otra en nuestra vida hasta hacer una junta de
sombras.
El lector:
Otra obsesión de Pacheco es la ciudad de México.
El crítico:
Pero no desde sus inicios literarios. Por
ejemplo, en
El vientos distante,
pese a reconocer espacios de nuestra ciudad
(Parque Hundido, Chapultepec) no existen nombres
propios. En
El principio del
placer los
hay, pero como marco mínimo; sólo en
Las batallas en el
desierto
vemos un haz de imágenes de la colonia Roma,
antes de que la criminalidad de los políticos
corruptos y de fraccionarios intolerablemente
ávidos la transformaran de la ciudad de los
palacios en la atarjea que deja caer el agua de
las pesadillas. No es el amplio mural que pintó
Fuentes en
La región más
transparente;
es un fresco en una pared, pero lleno de
detalles, elocuente, vívido, La otra ciudad
mexicana que aparece en sus ficciones es
Veracruz.
El lector:
¿Le parece que las narraciones de Pacheco son
políticas?
El crítico:
La política entra en sus cuentos en un plano
incidental o de detalle. Más que la política
hallo la historia. En la narrativa de Pacheco
hay una conciencia de la historia que es a su
vez una visión: la encarnación de la imaginación
del desastre. El modelo más claro es
Morirás lejos.
De una revisión crítica de la historia se pasa a
una crítica de la historia. Al buen salvaje le
opondría ―le impondría― el lobo sediento del
hombre. El jardín del paraíso en la tierra sólo
ha existido en los sueños geométricos de
Lebnitz, en la inocencia inventiva de Cándido,
en páginas de las utopías. La opinión final del
doctor Paglos ―alter ego de Voltaire― de
cultivar nuestro jardín, parece irónica, cuando
han ocurrido en el mundo las matanzas y los
calculados genocidios de Auschwitz y Dresde, de
Hiroshima y Nagasaki, del Bogotazo y Tlatelolco,
de Sabra y Chaatila, de la realidad del Gulag y
la guerra sucia de los militares chilenos y
argentinos, del terrorismo internacional con
víctimas inocentes y la guerrilla del Sendero
Luminoso. La ley de la selva es la verdadera
lectura de las Constituciones de los Estados. El
Derecho escrito es la apariencia para la
legitimación de la barbarie organizada desde
Roma hasta nuestros días.
Como novela
histórica,
Morirás lejos
es una rareza en nuestra narrativa.
Terra Nostra
y
Noticias del imperio
lo son, y espléndidamente. La diferencia es de
interpretación: éstas son profundizaciones en
nuestro pasado; aquélla es, partiendo de tres
tiempos donde el pueblo judío ha sido
parcialmente aniquilado (Jerusalén, 72 d.c.,
España, 1492, Segunda Guerra Mundial,
1939-1945), una síntesis simbólica de todos los
genocidios.
Hans Magnus
Enzensberger, en su excepcional ensayo “Fray
Bartolomé de las Casas, una retrospectiva al
futuro”, al interpretar la
Brevísima relación de
la destrucción de las Indias
(1552), hacía ver cómo el genocidio de los
colonizadores españoles contra los antiguos
mexicanos era un modelo tipo de todos los
genocidios que cometen y cometerán los imperios
en su ambición aciaga de poder, sean de la
ideología que fueren, y hayan ocurrido antes, u
ocurran ahora o después. Asombrosamente por el
tiempo que publica su ensayo (1967), Pacheco
novelaba la misma idea: el genocidio es
inherente a los imperios o a las pretensiones
imperiales. De ese modo la destrucción de
Jerusalén y la expulsión y persecución de judíos
por Tito Vespasiano, la expulsión de los judíos
sefardíes de España por decreto de los Reyes
Católicos y la destrucción del ghetto judío en
Varsovia pudieran reconocerse, como repetición
alucinante, en las matanzas en campos y aldeas
vietnamitas que denunciaba Enzensberger: “porque
el odio es igual, el desprecio es el mismo, la
ambición es idéntica, el sueño de conquista
plenaria sigue invariable”. Pero Pacheco, a
diferencia de Enzensberger, comprende que el
esfuerzo de escribir “una serie de palabritas
propias y ajenas alineadas en el papel” es “tan
lamentable como la voluntad de una hormiga que
pretendiera frenar a una división Panzer en su
avance sobre el Templo de Jerusalén, sobre
Toledo, sobre la calle Zamenhof, sobre Da Nang,
Quang Ngai y otros extraños nombres de este
mundo”.
El lector:
Pero
Morirás lejos
tiene también otras lecturas.
El crítico:
Desde luego, y otros, más pacientes, sabrán
verla y analizarla como una novela política,
psicológica, existencialista, de horror,
realista, literaria, como crónica múltiple. A mí
me interesa en su nudo histórico. Para jugar
borgeanamente, la torre de Babel supone o
presume todas las lenguas:
Morirás lejos
supone o presume todos los hombres y todos los
pueblos perseguidores y perseguidos,
perseguidores-perseguidos, víctimas y verdugos,
víctimas-verdugos. Eme, como uno y todos y
nadie, los representa de forma individual, y
Roma y España y Alemania (como victimarios) y el
pueblo judío (como perseguido) lo representan
colectivamente.
Todos los juegos y las técnicas literarias que
hay en el libro y que llevan hacia conjeturas,
hipótesis y réplicas, no borran el mensaje
prístino: una historia siniestra en la que el
hombre es a la vez asesino y chacal. Al último
se dice que el libro quiere ―quiso― ser “un
pobre intento de contribuir a que el gran crimen
nunca se repita”. Dar una gota de agua al
sediento, un grano de arena para levantar el
castillo. Pero aun en esa esperanza, intuyo, no
cree Pacheco. Sabe que es tan lamentable como la
voluntad de una hormiga que pretendiera frenar a
una división Panzer.
El lector:
¿Quisiera concluir con algo?
El crítico:
Sí, con una virtud clara de Pacheco: lo animado
y ameno de su narrativa. Tome usted una tarde
uno de sus libros y esa tarde lo terminará, si
bien, ninguno leerá más de corrido que
Las batallas en el
desierto.
Recién publicada esta novela le vaticiné una
suerte similar a la de
Aura;
no creo haberme equivocado mucho; lo que no
esperé ni imaginé es que un buen número de sus
deslumbrados o maravillados lectores fueran
jóvenes extranjeros que se reconocen y emocionan
con una historia donde, en apariencia, edad,
país, años en que sucede y usos y costumbres,
parecen de principio tan distantes y ajenos.
|