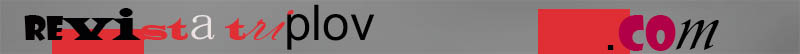1
Desde
que aprendí a leer me convertí en un
entusiasta de las llamadas bellas letras.
Antes de concluir mis estudios secundarios
había recorrido, para mi corta edad, una
cantidad no desdeñable de libros.
Tenía,
sí, la conciencia de carecer de una mínima
base teórica, por lo que, en la elección de
las lecturas, me dejaba guiar por el mero
gusto personal.
Debido
a esta convicción, y sobre todo por la
esperanza de convertirme en escritor de
ficciones, decidí estudiar Literatura en la
Facultad de Filosofía y Letras. No había
transcurrido un trimestre cuando comprobé
que tal carrera no forma escritores, sino
lectores (y, las más de las veces, lectores
desdeñosos, poco lúcidos, enloquecidos por
la retórica, por el esnobismo o por el
análisis de los procedimientos de cualquier
extravagante aventurero de las letras).
Sin embargo, y a pesar de estas tempranas revelaciones, no
desistí: en poco más de cinco años obtuve mi
Licenciatura.
Por fortuna me había granjeado la amistad, o por lo menos el
trato cordial, del doctor Manuel Ramírez
Ansaldi, un hombre al que no dudo en
calificar de genial. En él convivían varias
formas de ser que, si a simple vista
resultaban frondosas o dispersas, en su
persona se intersectaban en un certero
proceso de síntesis.
Conocía
lenguas antiguas a la perfección, y, en
consecuencia, podía traducir del griego, del
hebreo o del latín con soltura, exactitud y
envidiable fluidez poética. De hecho, en la
Facultad desempeñaba, por ser una eminencia
del campo de la antigüedad clásica, una
suerte de cargo honorífico y funcionaba como
supervisor o tribunal de última instancia
para las cátedras de griego y de latín. Esta
labor se llevaba a cabo sólo durante el
último cuatrimestre, pues era fama que, a
partir de enero, empleaba su tiempo en
viajes por Europa (especialmente por los
países de la cuenca del Mediterráneo).
Pero su
universo literario se abría, como dije, a
muy distintos campos, y con similar eficacia
en todos. Lograba, por ejemplo, explicar los
más intrincados pasajes gongorinos con una
sencillez que convertía un texto de
apariencia laberíntica en expresión
cristalina. Su versación filológica no se
limitaba al mundo grecolatino ni a los
españoles siglos de oro; despreciando las
opiniones de quienes, en el
Martín
Fierro, ven sobre todo un alegato
sociopolítico, lo consideraba la mejor
novela argentina del siglo XIX, y había
hallado en él curiosas reminiscencias
clásicas. Gracias a su pericia y simpatía,
textos arduos llegaban al alumnado con
amable claridad, de manera que personas sin
mayores dotes, o inclusive muy legas en
cuestiones de letras, podían acceder a
mundos que parecían exclusivos de los
especialistas. Era, en suma, un humanista y,
¿por qué no decirlo?, lo más parecido a un
sabio.
Sin
vanidad alguna, puedo ufanarme de que yo,
por mis propios medios y sin haber sufrido
ninguna influencia de Ramírez Ansaldi, había
llegado, con respecto a la obra maestra de
Hernández, a conclusiones muy parecidas a
las suyas, y, en consecuencia, no eran
infrecuentes nuestros diálogos informales en
torno de diversos aspectos del poema.
En
cierta ocasión Ramírez me dijo que el gaucho
de Hernández, al irse urbanizando a fines
del siglo XIX y principios del XX, concluyó
su metamorfosis en el compadrito porteño que
tanto interesó a la pluma de Borges.
—Es
verdad —asentí, procurando demostrar que
también yo poseía información sobre el
tema—. Creo que esa misma es la opinión de
José Gobello. Y, según recuerdo, Borges
escribió que, siendo niño, le pareció que el
lenguaje del
Martín Fierro era más de compadre criollo que de paisano; su modelo
de habla gauchesca era el
Fausto
de del Campo.
—El
paso del gaucho al compadrito habrá sido
casi imperceptible. Usted se acordará de
que, en
La
morocha, que es del año 1905 (y que, la
verdad sea dicha, es de poética muy cursi),
Ángel Villoldo escribe “Soy la gentil
compañera / del noble gaucho porteño”. La
síntesis perfecta:
gaucho
más porteño.
—Tal
cual. Y hasta muy entrado el siglo XX se
siguieron produciendo algunos tangos de
temas no ciudadanos sino gauchescos.
—Pero,
como ocurre con todas las cosas, también se
modificaron la actitud, los énfasis, la
manera de cantar, el fraseo… Por ejemplo,
tenemos el tango
Contramarca. Data de 1930 y es obra de dos “gauchescos gringos”
—aquí sonrió levemente—: música de Rafael
Rossi y letra de Francisco Brancatti. Gardel
lo grabó en 1930, Julio Sosa supongo que
alrededor de 1960 y Roberto Goyeneche un
poco más tarde, creo que por 1966 o 67.
“Dios
mío”, pensé, “¿qué clase de hombre es este,
que puede leer de corrido a Sófocles en
griego y a Virgilio en latín, y ahora
resulta también un erudito en tangos…?”.
—Julio
Sosa —continuó— no es santo de mi devoción,
pero, en cambio, recuerdo muy bien cómo
cantaron
Contramarca Gardel y Goyeneche.
Y a
continuación me dejó perplejo cuando, para
explicarme las diferencias de fraseo entre
ambos cantores, cantó, por supuesto
a
cappella, el tango
Contramarca, primero con la voz de
Carlos Gardel y en seguida con la de Roberto
Goyeneche. Cerré los ojos y, en efecto,
eran
la voz y el estilo de Gardel y
eran
la voz y el estilo de Goyeneche: Ramírez
era
Gardel y
era
Goyeneche.
Se rió
de mi asombro, y no le dio mayor importancia
a su habilidad:
—Desde
chico me he divertido componiendo
imitaciones. En el colegio me hacían
parodiar a los profesores. Me gusta el
teatro y, en fin, todos poseemos nuestra
cuota de necesario histrionismo. Tengo unos
cuantos personajes…
Y, en
efecto, a lo largo del tiempo verifiqué que
el doctor Manuel Ramírez Ansaldi podía
reproducir irreprochablemente las voces, la
manera de modular, las pausas, los tics
verbales de, por ejemplo, Luis Sandrini,
Carlos Menem, Raúl Alfonsín, José Marrone…
Dos
veces me atreví a mostrarle mis intentos de
incursionar, como creador, en la literatura
narrativa. Con justicia, pero también sin
dramatismo, su parecer fue negativo: yo
tenía buena prosa, sintaxis correcta y hasta
cierta expresividad loable, pero a mis
escritos les faltaban ciertos condimentos:
cambio de ritmo, “explosión” y, sobre todo,
las “vivencias” que sólo otorgan los
pormenores: sin el aporte de detalles
funcionales, un relato se vuelve
evanescente, inverosímil y muere mientras el
lector lo va leyendo. Lo entendí muy bien:
no insistí, en cuanto narrador, una tercera
vez, y me resigné, en mi presente y futura
relación con la literatura, a desempeñar el
papel de profesor, crítico o filólogo.
Ramírez
Ansaldi gozaba también de su costado
mundano.
No
despreciaba la parte “popular” de la
existencia, y se hallaba, por ejemplo, muy
informado de las peripecias del campeonato
argentino de fútbol. Nunca quiso revelarnos
cuál era el club de sus amores, aunque yo
tengo mi teoría en tal sentido. Su bienestar
económico parecía superar el nivel medio de
sus colegas de la universidad: vivía solo
—alguna vez lo visité— en un amplio piso de
la calle Maure, unas cuadras antes de
descender a la abadía de San Benito, y
manejaba un automóvil BMW de modelo
relativamente reciente.
Alto y
delgado, se movía y caminaba con elegancia
juvenil, a pesar de que estaría acercándose
a las seis décadas de su edad. El paso del
tiempo ni siquiera insinuó un amague de
calvicie; peinado sin mayor rigidez su
abundante cabello castaño claro, las canas
de las sienes no le agregaban años sino que
le otorgaban un atractivo adicional. Un
rostro armónico, ojos celestes, dientes
blancos y de sonrisa fácil…
Soy
varón y no me intereso en la belleza
masculina, pero sin duda el doctor Manuel
Ramírez Ansaldi era un hombre muy buen mozo.
En la Facultad se conocían algunas
historias, y no sólo con profesoras: también
más de cuatro chicas estudiantes habían
sucumbido a los encantos del afortunado
docente. Era, en suma, lo que los
adolescentes llaman
un
winner.
Innecesario consignar que yo lo admiraba y,
dentro de lo posible, me habría agradado
parecerme al doctor Manuel Ramírez Ansaldi,
y ser, al igual que él,
un winner.
2
Una
tarde de diciembre (la Facultad estaba casi
desierta) lo encontré en el pasillo del
segundo piso con su cartapacio de cuero
negro.
—Joven Loiácono —me saludó, con esa conjunción, un poco molesta
para mí, de llamarme
joven
y tratarme de
usted,
como para mantener cierta distancia—, tengo
entendido que ahora somos colegas.
Esas palabras, por excesivas (me sentía bastante por debajo de
su nivel intelectual), me avergonzaron un
poco pero, simultáneamente, confirieron
osadía a mis veinticuatro años: aproveché la
oportunidad para exponerle mi propósito de
ganar una beca en el doctorado.
—Eso es excelente; lo invito a que tomemos algo para hablar con
más tranquilidad. Si tiene tiempo, claro.
La situación me pareció extrañamente inversa: era el maestro
quien invitaba, mostrando interés por el
proyecto de un discípulo.
Evitamos el ruidoso bar que está en la esquina de Pedro Goyena
y Puán, y nos alejamos unas pocas cuadras
hasta encontrar un café más tranquilo. La
penumbra de su interior contrastaba con la
claridad hiriente de fin de año.
Manuel Ramírez Ansaldi pidió un whisky con hielo y lo saboreó
con los ojos cerrados; yo, que rara vez
pruebo el alcohol, una gaseosa.
—¿Ya tiene pensado algo? Usted sabe que el primer escollo es el
tema —dijo.
—Pensaba trabajar en la obra de un escritor al que la
denominada “academia” no tiene en su haber:
Mario Spinelli.
—¿Spinelli? —preguntó o exclamó a la vez,
por lo que temí alguna clase de desprecio
por su parte.
No
recuerdo qué logré balbucear. Sé que no me
atreví a exteriorizar
plenamente mi opinión: para mí, Mario
Spinelli era tal vez, e incluso sin
tal
vez, el mejor narrador policial de
lengua española. Los cuatro libros de
cuentos y las catorce novelas fueron mis
lecturas preferidas en la adolescencia y —de
algún modo— determinaron mi destino.
—Abrigo mis dudas —dijo—. Spinelli es ingenioso, sabe urdir
tramas precisas y atrayentes, pero…
Meneó
un poco la cabeza, como buscando el término
exacto:
—Pero,
al fin y al cabo, no deja de ser un autor
comercial, un mero fabricante de
best-sellers, el ejecutor de un género
menor.
Me
sorprendió, en un hombre tan docto como
Manuel Ramírez Ansaldi, ese prejuicio. Con
cierta impensada agresividad repliqué:
—Con
todo respeto, doctor, no estoy de acuerdo
con usted. No existen, me parece, géneros
mayores y géneros menores; sólo existen
obras literarias excelentes, muy buenas,
buenas, mediocres, malas y pésimas.
Manuel
Ramírez Ansaldi esbozó una sonrisa
ligeramente sobradora. Sin embargo, no me
sentí ofendido y la vi con simpatía.
—Sabía
—dijo— que usted iba a contestarme
exactamente lo que me contestó: coincide con
su personalidad un poco apasionada. Se lo
dije a modo de provocación. En realidad,
tiene razón, y yo estoy de acuerdo con
usted.
Envalentonado, quise añadir un ejemplo
contundente:
—Juzguemos resultados y no intenciones: yo
creo que el sainete
El
conventillo de la Paloma, de Alberto
Vacarezza, es muy superior a la tragedia
Dido,
de Juan Cruz Varela. Y, según dicen los que
creen que saben, el sainete es un género
menor, y la tragedia, un género mayor…
—Sí,
pero ¿usted leyó
Dido?
Tuve
que admitir que no había leído esa tragedia.
—Lo
felicito —dijo—. Su intuición fue certera.
Yo sí leí
Dido,
y no me pareció una obra meritoria.
Sentí
que, a pesar de estos vericuetos irónicos de
Ramírez Ansaldi, había ganado el primer
tanto. Comprendí también que el doctor, un
poco desganado, estaba de vuelta de tantas
cosas, de tanta polémica inaprehensible, de
tanta discusión hueca…
—Entiendo —añadió— que los burócratas de la facultad consideran
los libros de Spinelli como simples
pasatiempos, laberintos o adivinanzas de
trescientas páginas. ¿Qué más da? Pero sus
argumentos son bastante rigurosos; no abusa
de la psicología y hace que lo aparentemente
fantástico tenga, al final, una explicación
racional. Sin embargo, se permite a menudo
algunos facilismos y ciertas demagogias que
no me gustan… Claro, en este caso lo que
menos importa es mi opinión… En cuanto
propuesta, me parece excelente, pero usted
sabe cómo es esto: deberá presentar el
proyecto y ser aprobado por el comité
evaluador. No le prometo nada, pero créame
que estaré de su lado. Usted es ambicioso y,
en estos casos, la ambición es un buen
motor.
Por la
manera en que articuló el adjetivo
ambicioso, me pareció que, dentro de su
cerebro, lo acompañaba el adverbio
demasiado.
El
resto de la conversación representó para mí
una suma de estímulos. Aunque con cierta
displicencia, Ramírez Ansaldi mostró que
recordaba bastante bien algunos argumentos y
ciertos recursos narrativos que el novelista
solía repetir. Con su prodigiosa memoria,
aunque con un halo de desdén, citaba
detalles y personajes secundarios que yo
mismo, que había leído tantas veces las
obras, había olvidado.
“Claro”, me dije, “hay algo indiscutible: yo
soy el inexperto Federico Loiácono, el
entusiasta que hace y hará lo que pueda, y
él es el maravilloso doctor Manuel Ramírez
Ansaldi, el que abarca, procesa y elabora
cualquier información externa, convirtiendo
en funcional lo que merece serlo y
desechando lo que entorpece o molesta”.
No
exagero si afirmo que me despedí de él en un
estado de emoción quizá difícil de explicar,
pero auténtico. La avenida Pedro Goyena es
de muy agradable aspecto, y esa tarde de
diciembre me pareció doblemente embellecida.
3
Pasó el
tiempo estipulado y, por fin, obtuve la
beca.
Sé que
el apoyo de Manuel Ramírez Ansaldi resultó
decisivo para que mi tema fuera aprobado,
aunque los prejuicios no dejaron de
sentirse: Spinelli no estaba comprometido
con causa política o humanitaria alguna, no
abundaba la bibliografía sobre él,
pertenecía a la literatura de escape, tenía
éxito de ventas, sus libros solían encabezar
la lista de
best-sellers, ganaba mucho dinero… En
suma: toda una serie de lugares comunes
propios de cualquier casa de altos estudios
que se precie de tal.
Dado
que la beca que se me concedía era de
dedicación semiexclusiva, podía dedicarme a
otra actividad para completar mis ingresos.
De no ser así, hubiera necesitado, a fin de
profundizar los estudios, la disciplina de
un faquir si pretendía mantenerme con el
poco dinero que se me asignaba.
Por
esos días una vez más Ramírez Ansaldi me
honró pidiéndome un favor que, en realidad,
me beneficiaba a mí:
—Usted conoce cómo funciona el mecanismo universitario; a
medida que nos tornamos viejos, la Facultad
nos va quitando de encima mediante
seminarios. Luego viene la inexorable
jubilación y el olvido:
lex
vitae. De modo que, como habrá notado,
yo empiezo el camino de la disgregación. Me
ofrecieron que brindara un curso sobre
Cervantes. Tal vez usted quiera ayudarme. A
mi edad, el
Quijote ya es una empresa inabarcable.
¿No querría darme una mano con los relatos
enmarcados? ¿Le gustaría trabajar la “Novela
del curioso impertinente”? Una vez que
termine el seminario, algunas de las
ponencias internas se publicarán en
Anales
de Filología Romance. Cosa es sabida que
los papeles académicos serán más que
necesarios en su futuro.
Es cierto que yo estaba ocupado no sólo con el trabajo sobre
Spinelli, sino con unas cuantas correcciones
de estilo que le debía a una editorial de
obras científicas y una traducción, del
inglés, de un espeluznante texto
psicoanalítico del cual —como Cervantes— no
quiero acordarme, pero acepté sin dudarlo.
¿Acaso Manuel Ramírez Ansaldi no me había
ayudado para que pudiera trabajar sobre mi
informe doctoral? ¿Acaso Manuel Ramírez
Ansaldi no me había formado a lo largo de
cinco años?
Sin embargo, me previne:
—Difícilmente pueda encontrar algo nuevo para decir sobre
Cervantes.
—¿Y quién quiere oír cosas nuevas en un seminario? Usted es
cultor de lo nuevo, como todo joven. A mi
edad (sepa disculpar el reiterado tópico
sobre
tempus victor) nos conformamos con la
decencia de la claridad y lo necesario.
Enseñemos, pues, del modo más honesto
posible lo que es esencial sobre el
Quijote: hagamos acopio de lo que otros
han dicho y busquemos aquello que nos
parezca más atinado. La bibliografía abunda;
el buen criterio escasea.
Y así fue como, durante un tiempo, me dediqué a exponer los
pormenores de la novelita italianizante en
que Cervantes rinde a su manera un homenaje
a Boccaccio. Muchos críticos coinciden en
que ese relato bien podría ser suprimido de
la trama general del
Quijote. Sin embargo, expuse esta idea
central: la historia en que Anselmo le
solicita a su amigo Lotario que ponga a
prueba la resistencia amorosa de su mujer
con fingidos trabajos de seducción
constituye un reflejo barroco de la locura
de don Quijote. Es decir, para reforzar la
idea: veo la necedad de Anselmo, al exponer
a su esposa a caer en la infidelidad, como
una forma críptica de aludir a don Alonso
Quijano, expuesto a la sinrazón de los
libros de caballería.
Sin
vehemencia y sin resignación, Manuel Ramírez
Ansaldi convalidó mi hipótesis, aprobación
que —diré la verdad— me hizo sentir muy
bien.
4
La beca
constituía un buen pretexto, o mejor dicho
un buen motivo, para entrevistarme con
Spinelli. Sólo conocía de él una foto,
siempre la misma, que se reproducía en la
contratapa o en la solapa de todos sus
libros. Su aspecto me inspiraba, no diré
rechazo (pues lo admiraba demasiado), pero
sí una suerte de, ¿cómo diré?, de desagrado
visual. Contra lo que expresaban la alegría
de narrar y la gratuidad de sus libros
“escapistas”, Spinelli mostraba un aspecto
lúgubre y desaseado, que recordaba un poco
las imágenes de los existencialistas
franceses. Estaba completamente calvo en la
parte superior de la cabeza, pero, sobre las
orejas, tenía abundante y muy largo pelo
blanco, que se prolongaba en una extensa
barba cenicienta. El retrato reproducía un
rostro muy serio, con un rictus de amargura
o de tristeza en la boca, de labios un poco
fruncidos, en los que asomaba una pipa.
Gruesos anteojos oscuros completaban una
efigie pesimista que siempre se me antojó
fingida para trasmitir una imagen de
“intelectual comprometido”, imagen que,
paradójicamente, no tenía ninguna relación
con la clase de literatura que redactaba
Spinelli.
Bajo la
foto, los datos biográficos eran escuetos.
Nacido en Piaggine, pequeña localidad
situada a unos cien kilómetros al sur de
Nápoles, Spinelli había emigrado a la
Argentina cuando contaba un poco más de
veinte años y, habiéndose aclimatado a
nuestras costumbres, redactó en excelente
español toda su obra, de la que la
contratapa citaba cinco o seis títulos.
Como
dije, la beca me proporcionaba un motivo
válido para intentar conocerlo
personalmente. Se sabía que Spinelli era un
hombre más bien huraño, que vivía en Santa
Stella Maris, ese pueblo diminuto que se
asoma al Atlántico bastante antes de llegar
a Mar del Plata.
En
octubre busqué su número de teléfono en la
guía de Internet. No lo hallé: no había
ningún Spinelli en el pueblo de Santa Stella
Maris. Luego se me ocurrió llamar a
Fabulator, su editorial habitual, y ahí me
brindaron su número. Volví a la búsqueda en
el TeleXplorer y verifiqué que ese número
correspondía a una tal Carolina Frei.
Procuré
comunicarme varias veces con Spinelli, pero
me resultó imposible. Siempre me atendía una
voz joven y femenina —posiblemente su
secretaria, pensé, que sería la misma
Carolina Frei—: indefectiblemente, me
informaba que el señor Spinelli estaba de
viaje o que por el momento no concedía
entrevistas. Con el mismo resultado
infructuoso, insistí en noviembre y en
diciembre. Más tarde me cansé de llamar y
dejé transcurrir todo el verano.
Si bien no es regla estricta, la perseverancia puede premiarnos
con el éxito: en marzo volví a intentar la
comunicación. Del otro lado de la línea, una
voz quebradiza contestó
Pronto.
Spinelli me respondía en su lengua natal.
Cuando le dije quién era yo y cuáles eran
mis propósitos, pasó de inmediato a hablar
en español, con algunos resabios de acento
italiano.
Yo
estaba muy nervioso y emocionado, y creo que
dije unas cuantas sandeces. Spinelli, con
absoluta llaneza, me dijo que, cuando me
viniera bien, yo podía visitarlo en su casa
de Santa Stella Maris para explicarle con
algún detalle mi proyecto. ¡No podía
creerlo! Sentí que estaba viviendo uno de
los momentos inolvidables de la existencia.
El
siguiente sábado tomé el ómnibus en Retiro y
a media mañana llegué al pequeño pueblo.
Dejé la mínima valija en Los Eucaliptos, el
único hotel del lugar, y, tomando mi
cuaderno de apuntes y notas, pregunté por la
casa de Spinelli. El conserje —jovenzuelo de
no más de dieciséis o diecisiete años—,
cuando cometí el acto innecesario de
revelarle cuál era mi propósito, al instante
se tomó la libertad de llamarme
profe,
pero, en compensación, sabía exactamente
quién era Spinelli y dónde vivía, y me
indicó cómo trasladarme a lo largo de unas
ocho cuadras.
En el
trayecto advertí que la topografía de Santa
Stella Maris era bastante curiosa. Sólo vi
dos escasas playas de arena. En su mayor
parte, el pueblo se eleva no menos de
cincuenta metros sobre el nivel del mar; las
olas baten contra un acantilado casi
vertical que, en su parte superior, deviene
en una planicie prolongada en la rambla de
la avenida de circunvalación.
La
vivienda parecía vieja y algo descuidada,
con gruesas rejas en puertas y ventanas que
le daban cierto aire colonial. En el breve
jardín el césped estaba alto y mezclado con
arena y hojas secas. Junto al cordón de la
acera se hallaban, a modo de contraste, dos
autos de origen francés: un impecable
Peugeot 207 blanco que parecía recién salido
de fábrica, y un Renault Gordini, una
especie de reliquia, fabricado en la década
de 1960 y ahora con deterioros y abolladuras
en la chapa bordó: un coche que siempre me
había parecido feo y deforme, y que había
visto muy rara vez. Pensé que las personas
de cierta edad —como era el caso de
Spinelli— suelen encariñarse con los objetos
antiguos.
Abrió
la puerta una hermosa mujer, alta y morena,
de unos treinta años, que, al rozarme con su
mejilla y darme un beso en el aire, dijo:
—Mucho
gusto en conocerte. Soy Carolina, la
secretaria de Mario.
Por fin
me encontré frente a Spinelli. Si bien su
fecha de nacimiento indicaba que aún no
había cumplido los sesenta años, lo cierto
es que su aspecto era el de un anciano de no
menos de setenta y cinco y aun de ochenta.
Extremadamente flaco y cargado de espaldas,
caminaba, en su elevada estatura, agobiado y
vacilante, y se apoyaba en un bastón
metálico que terminaba en trípode. Vestía
una bata amarronada que algo tenía de rata o
de laucha y que acentuaba aún más su imagen
de hombre enfermo y enclenque, y, según me
pareció, desinteresado ya de la vida.
Su voz,
más que grave, era apagada y, a pesar de sus
cuarenta años de estadía en la Argentina,
conservaba un indisimulable acento italiano.
Ley de
compensación: el brillante escritor de
policiales resultó ser un hombre grisáceo,
de respuestas titubeantes y escasas.
Evidentemente, los reportajes le parecían
una serie de convencionalismos sin sentido
alguno. Se lo veía cortés, pero desganado.
Era muy miope: al leer, se acercaba al
escrito hasta casi tocarlo con sus lentes de
muchas dioptrías y cristales ahumados (lo
que me hizo inferir que Spinelli sufría
también de fotofobia, y que no podía
soportar el esplendor del sol).
Sobre
el escritorio no había computadora sino una
Olivetti Lexicon, y asocié esta predilección
por lo antiguo con la presencia del Renault
Gordini.
Le
expliqué someramente cuál era mi propósito:
escribir una extensa monografía sobre el
conjunto de su obra. Me agradeció, pero no
pareció ni siquiera mínimamente halagado por
mi interés en su literatura.
—Le soy
sincero… —dijo, cuando el diálogo
languidecía—. Hace unos cuantos meses que
cada día que pasa estoy más cansado y la
verdad es que no tengo ganas de prestarme a
entrevistas ni de responder preguntas. Creo
que un escritor habla por sus escritos, y no
por sus respuestas orales. Por lo que me
dice, usted conoce bien mis libros…
Me apresuré a asentir, con el temor de que Spinelli no quisiera
colaborar en absoluto conmigo.
—Usted
conoce bien mis libros —repitió—. Yo puedo
brindarle el conocimiento de mi “cocina” de
escritor. Aquí están mi mesa de trabajo, mi
biblioteca, mis originales… Verá apuntes
viejos, esbozos. Cuentos empezados y
abandonados… No soy de tirarlos porque a
veces en los papeles viejos encuentro ideas
nuevas. Todo queda a su disposición, joven.
Trabaje nomás. Lo único que le recomiendo es
que no cambie nada de lugar: este aparente
desorden es
mi
orden, y en él hallo en seguida todo lo que
necesito.
Este
fue el trato, y a él me ceñí.
5
Mis
compromisos laborales me ocupaban por
completo de lunes a viernes. Pero ya me
había acostumbrado al método de llegar a su
casa algunos sábados por la mañana; me
hospedaba siempre en Los Eucaliptos, y el
conserje, el adolescente llamado Kevin, hijo
del dueño, ya sabía que yo era “el
profe
que iba a la casa del escritor Spinelli”.
A
veces, el novelista se hallaba en la casa.
Yo me quedaba trabajando en su biblioteca;
Carolina solía traerme café y unas
galletitas, y se retiraba. Spinelli nunca
escribía en días feriados y me dejaba
investigar en paz, mientras él deambulaba,
fumando su pipa, por otras habitaciones de
esa casa rectangular y enorme. Lo cierto es
que, sin que pueda explicar la causa, el
golpeteo contra el piso de su bastón con
trípode me infundía cierta angustia difusa.
Sin
embargo, la mayor parte de los sábados
Spinelli estaba ausente. Entonces me atendía
Carolina, que no era su secretaria, como
supuse al comienzo, sino la mujer con la que
convivía.
Era
llamativo que una muchacha de treinta años,
bella, con curvas y de insinuantes
movimientos, viviera con un hombre que la
doblaba en edad. Un hombre que poseería
muchas virtudes intelectuales, es cierto,
pero ningún atractivo físico. Débil, quizá
enfermo, claudicante, acaso cerca de su
muerte… (Una repisa de su estudio tenía
cierta semejanza con el estante de una
farmacia: medicamentos contra la artrosis,
contra la artritis, contra el reumatismo,
contra el insomnio: leí Dormitol,
Dendron Toxicus, Rhus Toxicodendron, Rendo
Rhodo, Rhus Algiol, Somnibonus, etcétera.)
Chocaba
con la austeridad de Spinelli cierta
ostentación —diría— en el vestuario de
Carolina. Aunque nada entiendo de modas ni
de indumentaria femenina, me pareció que la
muchacha —al igual que ciertas estrellitas
de la televisión— siempre se hallaba
estrenando ropas nuevas. Sin duda las
pingües regalías de los
best-sellers del novelista le proporcionaban un excelente vivir y
muchos gustos: por ejemplo, supe que el
Peugeot blanco era de su propiedad, un
regalo que, “porque sí”, le había hecho
Spinelli, quien sólo utilizaba el viejo
Gordini.
Empezaron a hostigarme ciertos pensamientos
peligrosos… Un sábado se me ocurrió
preguntarle a Carolina por qué tan pocas
veces Spinelli se encontraba en la casa.
—En
casi toda la mitad del año pasado —me dijo—
anduvo de viaje por Italia; allá tiene
muchos parientes. Ahora suele estar en casa
de lunes a viernes, que son los únicos días
en que escribe. Pero prácticamente todos los
viernes a la noche se sube al Gordini y se
va hasta Mar del Tuyú a visitar a una
hermana enferma que ya no puede caminar.
Pasa la noche ahí y se queda también el
sábado; suele regresar el domingo al
mediodía.
Pensé:
“Quiere decir, bombonazo, que vos estás sola
durante todo el sábado”.
No
quiero entrar en vergonzosos detalles
eróticos ni tampoco afirmo que Carolina me
buscó a mí ni que yo la busqué a ella. El
hecho es que uno de esos sábados no regresé,
como había sido mi costumbre, a Los
Eucaliptos para almorzar y dormir una
siestecita: comí en el antecomedor con
Carolina y con Carolina terminamos en la
cama matrimonial de Mario Spinelli. Yo sentí
un poco de remordimiento, no lo niego, pero
también me dije que mis veintiséis años me
autorizaban a disfrutar de esa Carolina a
quien posiblemente su marido (o lo que
fuera) ya no lograba satisfacer.
La
muchacha y yo ingresamos en una suerte de
rutina. Mediante el teléfono ella me
avisaba, los viernes, si era factible o
conveniente mi viaje hasta Santa Stella
Maris: en general predominaron los avisos
positivos. La casa de Spinelli se convirtió
en mi casa de los sábados y Carolina en mi
mujer de los sábados.
6
Un
miércoles, muy, muy temprano (serían las
cinco de la mañana), me despertó el
teléfono. Era Carolina. Al principio no
lograba comprender qué me decía, pues ella
mezclaba aparentes incoherencias con risas
nerviosas y con llantos.
Por
último pude entender la sorprendente
noticia: Spinelli había muerto en un
accidente de tránsito producido en Santa
Stella Maris. Me pregunté cómo podría uno
accidentarse en un pueblo casi sin autos y
casi sin habitantes.
—Voy
para allá —le dije.
Unas
horas más tarde llegué a Los Eucaliptos.
Apenas me vio entrar, Kevin me dijo:
—¿Sabe,
profe, que falleció el escritor…?
—Sí,
gracias, Kevin. Por eso vine.
Dejé mi
valija en el hotel y corrí a casa de
Carolina.
Me dijo
que, sin que ella pudiera explicárselo,
Spinelli se había enterado de “lo nuestro”.
La noche anterior se lo había reprochado de
mil maneras y habían sostenido una terrible
discusión. Cosa rara en él, y llevado por su
angustia, Spinelli, durante la disputa,
había bebido varios vasos de whisky. Por
último, y por completo borracho, abandonó la
casa, pegó un colérico portazo, subió al
desvencijado Gordini y partió. A la mañana
siguiente el auto apareció semisumergido en
el mar, al pie de los acantilados, con tres
puertas abiertas, la trasera derecha por
completo desprendida y la carrocería hecha
toda un gran bollo.
La
policía concluyó en que “el sujeto, en
evidente estado de ebriedad, según
manifestaciones de la cónyuge”, subió con su
auto a la rambla de la avenida de
circunvalación y se precipitó, como una roca
que rueda dando tumbos, hasta el pie de los
acantilados. Por los efectos de los golpes,
se abrieron (o se desprendieron) las puertas
del vehículo, y el cuerpo de Spinelli fue
despedido hacia el mar. El cadáver,
posiblemente alejado de la costa por el
oleaje, aún no había sido hallado. La
Prefectura Naval se encontraba realizando
las correspondientes tareas de búsqueda…,
etcétera.
Quiérase o no, Carolina se hallaba contrita
y bajo los efectos de los remordimientos y
de la angustia. Me pareció que lo más
prudente era dejarla en soledad con sus
cuitas, para que elaborase sus pesares, y me
volví a Buenos Aires ese mismo atardecer.
Al
retirarme del hotel, Kevin me dijo:
—¿Este
sábado le toca volver, profe…?
Tal vez
por tener íntimas aprensiones, me pareció
que por la pregunta transitaba cierta ironía
y que Kevin sabía más de lo que aparentaba
sobre mi relación con Carolina.
—No sé
—fue toda mi respuesta.
7
Pero,
después de un tiempo, reanudé mis visitas a
la casa de Carolina. Omitiendo el hospedaje
en Los Eucaliptos, llegaba el sábado
alrededor de las once de la mañana y me
retiraba el domingo a la noche.
Cuando
se cumplió un mes de la infructuosa
búsqueda, la Prefectura —tal como lo indica
la ley— declaró oficialmente muerto a Mario
Spinelli, y Carolina y yo pudimos, ahora
libres y felices, desembarazarnos de los
últimos temores.
Aunque
mi interés literario por su obra no había
disminuido un ápice, agregué el torpe
aliciente comercial de que el pequeño
revuelo causado por la muerte de Spinelli
favorecería la difusión y la venta de mi
libro de ensayos cuando se publicase. De
manera que retomé la tarea con renovados
bríos; sin embargo, entre los papeles del
novelista no encontré mejores datos que los
que ya me habían brindado sus narraciones.
En
algún momento de la noche de un sábado y el
amanecer del domingo, me desperté inquieto y
permanecí en la oscuridad. Carolina,
profundamente dormida, no había oído nada.
Presté atención y me refregué los ojos.
Desde
el estudio y la biblioteca de Spinelli
parecía venir el conocido golpeteo de su
trípode metálico sobre las baldosas. “No
puede ser”, me dije. “O estoy soñando o,
mucho peor, estoy alucinado o loco”.
Los
pasos y los golpes del bastón se acercaban
al dormitorio. La sacudí a Carolina:
—¡Despertate, Carolina, viene Mario!
Se
despertó pero no entendió qué le decía yo.
—¿Cómo,
cómo? —dijo varias veces.
La
conocida voz itálica de Mario Spinelli
disipó todas las dudas:
—Carolina y Federico: ¿estaban durmiendo…?
¿Durmiendo en mi cama…? Oh, discúlpenme si
los desperté de ese sueño dichoso y sin
culpa.
Mecánicamente extendí el brazo y encendí el
velador.
De pie,
erguido y elegante como siempre, sonriente e
irónico, nos miraba el doctor Manuel Ramírez
Ansaldi. Vestía equipo de gimnasia, y
cargaba un bolso deportivo. De modo por
completo incongruente, calzaba guantes
amarillos de goma, de esos que se usan para
lavar la vajilla. Hizo tintinear un manojo
de llaves y apoyó el trípode contra la
pared.
Ignoro
qué movimiento de estupor habremos hecho
Carolina y yo, pues la voz de Mario Spinelli
añadió:
—No, no
tengan miedo de este fantasma… No soy una
persona verdadera, sólo soy un inventor de
ficciones policiales que finge haber nacido
en Piaggine y que se oculta bajo un
seudónimo verosímil. Apenas soy una
creación, y no la única, de ese hombre que
el mundo llamado real conoce como Manuel
Ramírez Ansaldi.
Y, tras
lo que consideré una aborrecible pausa de
efecto, una especie de golpe bajo de comedia
barata, continuó, ahora con la voz y las
inflexiones habituales de Ramírez Ansaldi:
—Tengo
mundo y sentido común, y puedo comprender
cuáles se presumen que son los derechos de
la juventud confrontados con los deméritos
de un anciano enclenque y acaso moribundo.
Les sugiero vestirse y asearse, y que pasen
luego al comedor, donde podremos conversar
de cuestiones varias.
Bueno,
no sé… No tengo manera de entender y mucho
menos de describir los caóticos pensamientos
que bullían en mi cabeza. A pesar del
discurso tranquilo de Ramírez Ansaldi,
Carolina estaba aterrorizada. Creo que yo no
sufría miedo físico, pero percibía que un
arroyo falaz corría por debajo de las
palabras del profesor.
Fuimos
al comedor. En efecto, nos esperaba, sentado
a la cabecera de la mesa. Con un ademán nos
indicó que nos sentáramos a ambos flancos.
Había dispuesto tres vasos, llenos casi
hasta el borde, de whisky con hielo. Señaló
la botella, recién empezada:
—Lamento que sea el popular Criadores y no
el Caballito Blanco, pero es lo que, en el
apuro, alcancé a comprar en un chino
cualquiera. Para empezar, propongo un
brindis tripartito.
Extendió el brazo derecho y su vaso chocó
con el de Carolina y con el mío.
—Ad multos annos —dijo, con una sonrisa.
Bebió
un largo trago, con los ojos cerrados, en la
misma actitud que yo le había visto en el
bar de la avenida Pedro Goyena.
—El
profesor Loiácono es dueño de muchos
talentos, es inteligente, posee relativa
percepción literaria, mediano sentido
crítico, discernimiento más o menos loable…
En resumen, es lo que podríamos llamar un
hombre razonablemente brillante. Además, es
alto, buen mozo, simpático, “entrador”,
“canchero”… Joven y ambicioso, suele lograr
lo que se propone. Es, en suma, un
winner,
¿no es cierto?
Esta
pregunta se dirigió simultáneamente a
Carolina y a mí. Yo me limité a esbozar un
gesto vago, que tanto podía significar
afirmación, negación o duda.
—En
cuanto a mí, confieso que tengo dotes
histriónicas; además, me encantan el juego
literario y las imposturas, las
personalidades trocadas…
Sin
duda, Ramírez disfrutaba de la pequeña obra
teatral que estaba improvisando ante dos
espectadores.
—Un
individuo de mi bien ganado prestigio
académico de humanista clásico no podía
descender a escribir
best-sellers, ese producto vil que yo
desprecio profundamente. Ser dos personas en
lo íntimo es más sencillo que ser dos
personas en lo exterior, pues, en este caso,
puede intervenir la incredulidad de quienes
contemplan nuestra representación. No es
fácil disfrazarse… Por ejemplo —me miró,
sonriente— usted, joven Federico, es, en
realidad un frívolo tenorio que, por quién
sabe qué equívoco, en algún momento se creyó
un crítico literario, ¿no es cierto?
—No
—repliqué—, no es cierto. La realidad es la
inversa: en todo caso, soy un crítico
literario que sucumbió a la humana
tentación.
—Muy
bien. Así será: no veo motivo de polémica.
Sin embargo, me sorprende que, a pesar del
acceso que ha tenido a las cumbres de las
letras, haya podido interesarse en la
bazofia que escribía Spinelli, ese
traficante de la infraliteratura, cuyas
regalías, es verdad, sostenían el bienestar,
el piso de la calle Maure, el Be Eme de
Ramírez… En este punto advierto cierto
fracaso mío en cuanto profesor…
Su
mirada se detuvo unos instantes en mis ojos:
y había tristeza en ella.
—Disfraces físicos… Creo que pelucas o
barbas postizas sólo sirven para llamar la
atención sobre su portador. Yo preferí
inventar calvicie mediante el rasurado de la
testa, allí donde mis cabellos aún conservan
su color original; patillas y barba se dejan
crecer, naturalmente, blancas y luengas.
Caminar agobiado, ayudarme con bastón, usar
gafas de fotófobo, vestir bata de
geriátrico…: un juego de niños. Quien sabe
hacer lo más, sabe hacer lo menos: si puedo
apoderarme de las voces de Gardel o de
Sandrini, puedo también algo mucho más
fácil: inventar el habla itálica de Mario
Spinelli. En fin…, creo que las palabras
sobran. La muy cariñosa Carolina comprenderá
así por qué su esposo (iba a decir su
amado
esposo; a la luz de los hechos prefiero
vetar el adjetivo) se alejaba en un
inexistente viaje a Italia en la última
mitad del año, momento en que aparecía en
Buenos Aires convertido en el doctor Ramírez
Ansaldi, en el segundo cuatrimestre
universitario. Y el joven Loiácono ya habrá
adivinado por qué proclamaba que en la
primera parte del año solía estar en Grecia
o en Israel.
—Discúlpeme, doctor, y se lo pregunto con
todo respeto: ¿por qué armó toda esta
comedia?
—¿Por
qué…? Por
razones estrictamente literarias. ¿Qué
fin puede y debe perseguir un narrador? El
único posible: un fin meramente hedónico: el
placer de fabular, de crear ficción, de
pergeñar realidades y mundos. La verdad es
que mi intención no iba, al principio, más
allá de practicar un poco el juego de
“apariencia y verdad”. Pero… Loiácono solía
contemplar con codicia y lubricidad el
trasero y los pechos de Carolina. Advertida
esta circunstancia por Spinelli, decidió, de
común acuerdo con Ramírez Ansaldi, aplicar
el método de “El curioso impertinente”. El
doctor obró como Anselmo, el joven ambicioso
como Lotario, la muchacha como Camila, y el
resultado (lamentable) fue similar al que
imaginó Cervantes en su relato.
En este
punto yo iba advirtiendo una especie de
alejamiento o de vaguedad en la visión del
comedor, de la mesa, de las sillas, de la
botella de Criadores, de Ramírez Ansaldi, de
Carolina… Una suerte de súbito aburrimiento,
o de sopor, empezaba a hacerme desinteresar
de las palabras de ese farsante.
—Acostumbrado, como estoy, al whisky, los
dos vasos de la noche del accidente no
podían producirme el menor efecto etílico,
pero sirvieron para que Carolina me creyera
ebrio. También yo he pagado algún precio. Al
fin y al cabo, no dejo de ser un porteño
sentimental y tanguero: les confieso que se
me saltaron las lágrimas cuando me vi
obligado a estrellar en los acantilados a mi
Gordini 64, esa querida carrindanga.
Intenté
responder algo (no sabía qué), pero la
lengua se me trababa y apenas logré
farfullar unas sílabas inconexas.
—Claro
—dijo Ramírez, exhibiendo un frasquito en la
mano izquierda—, el Dormitol, medicamento de
venta libre, es una marca comercial; la
droga es la melatonina, que está
contraindicada cuando se bebe alcohol, pues
su efecto se potencia demasiado. La bella
Carolina y su atractivo galán la han bebido
con su whisky…
Entonces vi, ahora en primerísimo primer
plano, su mano derecha, enguantada y
amarilla, y, en la mano, una pistola que se
prolongaba en el cilindro de un silenciador.
Apuntó
a la cabeza de Carolina y disparó… Disparó
¿cuatro, seis, tiros…? No lo sé. Carolina se
derrumbó en la silla, hecho su hermoso
rostro una masa sanguinolenta.
En
seguida quitó el silenciador de la pistola y
dejó el arma sobre la mesa, junto a mi vaso
vacío.
—Ahora
le pondré digno colofón a esta obra. Voy a
llevarme mi vaso, pues no debe haber ningún
motivo para pensar que una tercera persona
haya estado aquí de visita. Una vez en la
calle, haré un llamado anónimo a la policía:
diré que, al pasar por tal casa, de tal
dirección, de Santa Stella Maris, oí una
serie de disparos de arma de fuego. Ocultaré
las llaves de Caro en algún escondrijo, no
demasiado recóndito, de esta vivienda que
conozco tan bien; la policía, tal como es su
costumbre, revolverá todo y terminará por
encontrarlas. Los periodistas formularán,
con su sempiterna ligereza, conjeturas
erróneas: “¿Por qué razón el asesino se
encerró por dentro y ocultó las llaves? Los
peritos manejan diversas hipótesis”,
etcétera. La cuestión es que, durante las
próximas ocho o diez horas, el joven
Loiácono dormirá profundamente y no podrá ni
siquiera asomarse a la vereda. Según parece,
no le resultará fácil explicar por qué se
halla encerrado en una vivienda ajena con
una mujer, la dueña de casa, muerta a tiros
y con el arma homicida que tratará,
infructuosamente, de esconder.
Tomé la
pistola, apunté contra Ramírez y accioné
varias veces el gatillo.
—El
cargador está vacío —explicó—. Ahora, y tal
como yo preveía, usted ha dejado en la
pistola huellas digitales y muestras de ADN.
Guardó
el vaso en el bolso deportivo. Abrió la
puerta y se retiró. Oí el ruido de las dos
vueltas de llave.
En ese
momento, un cansancio abrumador, una suerte
de masa viscosa, cayó sobre mí y apoyé la
frente sobre la mesa. El sol brillaba cuando
me despertaron los golpes de la policía al
tirar abajo la puerta de la casa.