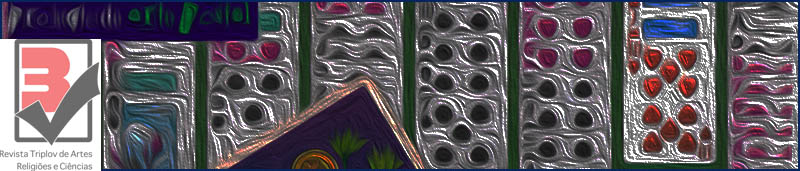|
Está Pablo Ruiz Picasso, párvulo, Plaza de la
Merced, en Málaga, robando jirones de luz a la
ciudad, como quien escamotea a la vista de la
vendedora una manzana y la come a mordiscos. La
frutera en su relativa abundancia es generosa
con la necesidad, y aquel párvulo, alimentado de
luz y de líneas secantes, ha sido destinado a
alumbrar el llamado Arte Moderno; corte,
escisión, tajo de alfanje, a manera de salto
brutal en una evolución que no deja títere con
cabeza, y convierte el pan del presente en puras
migajas.
Asiste a clase lo imprescindible para saber el
origen de las cosas, los principios del hombre y
la extensión aproximada del Universo;
recogiendo, en el ínterin, algunos de los
materiales con los que, siendo adulto, jugará a
reproducir lo visto, lo intuido, lo soñado, lo
imposible. Colores, formas, superficies,
volúmenes, energía, inspiración, equilibrio y
armonía poética que caben en un pozo profundo
mediado de aguas finas. Pergeña para el Arte un
Nuevo Orden, dispone una Vanguardia, avienta una
Estética de última cosecha; depura, doma,
renueva, agita, revoluciona la Vieja Realidad.
Los juguetes del niño Picasso –un caballo de
cartón regalo de su abuela materna, un parchís
testigo involuntario de alguna historia
desgraciada, un rompecabezas formado por
exaedros depositarios de seis posibilidades–
entretienen y desarrollan las capacidades
innatas. Mas las piezas lúdicas en sus manos se
hacen herramientas, materia prima de futuras
creaciones, origen de mundos en mutación
constante, verdad personal destinada a ser
compartida; parcial, es cierto, pero asumida más
tarde como propia por los coetáneos y herederos.
Picasso, infante aún, es ya un arroyo impetuoso,
un torrente que se debe encauzar para que no
rebose energía desperdiciándola en arideces.
Corre, brinca con su perro, descubre el mar
inmenso y la arena incontable, saluda a su tío,
jefe de los médicos del puerto, partero de su
madre cuando Pablo tuvo el antojo de nacer, once
y cuarto de la noche; y se encuentra a gusto si
logra salirse con la suya y llevar adelante sus
empeños. Resplandece en los dibujos la
originalidad del diseño, trazos capaces de
engullir la inercia de un mundo que viene de
antiguo; arrasando los imperios individuales en
que se sustenta, los credos más desarrollados
que lo explican. Por fortuna, vigilante de todo
acontecer, camina a su lado la dorada barba del
padre, única imagen respetada, por cuyo solo
influjo se somete a las coordenadas más
estrictas.
Allí comienza una musa a seguirlo, en esas
tempranas horas del primer trabajo acabado, para
que se habitúe poco a poco a su compañía, a su
valimiento. Procede de innúmeros artistas
fenecidos, desde el original dibujante rupestre,
hasta Jean-Auguste-Dominique Ingres, al que dejó
apenada el día de su muerte, ocurrida en París.
Vagó casi cuatro lustros hasta convencerse del
ingenio y el empuje del nuevo protegido.
Habiendo decidido, de manera categórica, servir
al muchacho inquieto de penetrante mirada;
escolta a Picasso esa especie de sombra, que
tiene mucho humano porque en cierto modo
representa la conciencia del padre, transmisora
de un credo que el día de mañana formará parte
esencial de su pensamiento independizado. La
musa posee la clarividencia de un maestro,
eterna educanda en investigaciones progresivas;
la lucidez de un poeta de la expresión
artística, la tenacidad de un soldado
sobrepuesto a cien derrotas. Será un álter ego
desarrollado en el fondo de la intimidad, dotado
de criterio propio que el protegido tendrá
muchas veces en cuenta. Cuando lo crea necesario
se convertirá en censuradora, pues posee alguna
habilidad para el trazado de límites, está
especializada en armonizar dimensiones y ayuda a
introducir tierra y mar en el lienzo, al hombre
abstracto y al concreto. Pero no insufla ideas
en las mentes cerradas, ni dicta el modo de
ponerlas en práctica a los indolentes. Ha sido
dotada de un talento fuera de lo común y de una
pasión enorme; y los pone al servicio de cada
uno de los intentos que suceden al vigésimo.
La musa vislumbra la necesidad del padre que
Pablo Ruiz Picasso encubre; silueta alargada,
áurea barba, modales exquisitos. A los cinco
años concluye el novicio su primer retrato, y
con ser de gran ayuda, determinante acaso,
necesita otros gestos el gesto de don José Ruiz,
empujando la mano que sujeta el carboncillo o
desliza el difumino, exigiendo insistencia hasta
la extenuación. Pero el arte lo es, si exhibido
sin pudor recibe las miradas ajenas. Y ahí su
madre juega un papel esencial al ceder una pared
estratégica. Conviene al adecuado progreso del
aprendiz contar con una sala de exposiciones: el
recoleto recibidor de las visitas; algunas
versadas en cuestiones pictóricas. La necesidad
del padre, sobrepasados los naturales afectos,
en Picasso llega hasta la brumosa mañana
coruñesa, momento solemne en que recibe los
viejos útiles y el maletín de colores de su
progenitor. “Te entrego mis pinceles”, dice la
musa que dijo don José “ya puedes pintar, ahora
dominas el dibujo. Pero recuerda, los pinceles
son instrumentos de la ideas, de la técnica, de
la intuición; ellos, de por sí, no dan cuerpo a
los cuadros. Obedecen a la mano, pero la mano se
somete a la cabeza y al corazón; piensa y
siente, pues, y practica, practica, practica”.
Tras la ceremonia iniciática ya es
derechohabiente; ha ingresado, por así decirlo,
en el amplio círculo de artistas donde su padre
milita, espacio defendido con
númerus clausus
de intrusos faltos de legitimidad. Anillo
integrador de aros menores que albergan otros
cada vez más reducidos. Conformado el sistema
por circunferencias concéntricas, el conjunto
escuda el nimbo de los que ya conocen la gloria,
última corona protectora de siete preeminentes.
Forma parte Picasso, en la orilla aún, de la
reserva cultural que crece en los momentos de
libertad y civilización, disminuyendo en los
períodos tristes de tiranías, preguerras,
guerras y posguerras. Aprender es su mira
inmediata y así lo expresa. Aunque su interior
alberga la ambición desmedida de irrumpir,
devoción y esfuerzo, al final de su evolución en
el recinto exiguo que incluye a El Greco, que
contiene a Cézanne.
La musa del pintor –hasta ahora circunscrita al
cumplimiento de misiones de tutela– pretende
tomar la iniciativa encaminando los pasos de
Picasso adolescente. Metida de lleno en la nueva
tarea, propicia que, sirviéndose de tiza
sustraída de las clases, dibuje el muchacho en
las paredes del Instituto Da Guarda suaves
paisajes del añorado mediodía, y palomas
portadoras de ramitas de olivo. El trazo
enérgico de las líneas que conforman las alas y
el pecho, habituado a resistir las embestidas
del aire, facilita la fuerza necesaria para
emprender el vuelo y elevarse sobre las cosas,
al lado de las ideas. Pinta Picasso, imberbe,
muchachas púberes de formas caprichosas, que se
enamoran de él y le rinden el tributo del candor
y los sueños sensuales. Porque hay en el pozo de
sus ojos un magnetismo que atrae, hay en sus
brazos un ademán decidido que da seguridad, y su
testuz de toro bravo posee tal fuerza en reposo,
que parece estar en disposición de defender
todas las causas justas del mundo unidas.
La musa sospecha que Pablo Ruiz no será Picasso
–dueño de sí, expandido– hasta mil ochocientos
noventa y siete, cuando la rebelión conquiste el
último reducto sagrado, sobrepasando su estética
al elegante y desenvuelto estilo del padre;
cuando lo que desea ser dé un golpe de mano a lo
que es, tomando las riendas. Con paso de tan
enorme consecuencia, zancada debida a la madurez
y a la disposición, tratará de ampliar el
reducido ámbito que representan en sus raíces lo
castellano, lo vasco, lo español; sin
desdeñarlo, trascendiéndolo. Tomará, con ese
gesto simbólico, la ciudadanía del mundo, que en
él evoca, por lejano, por europeo, lo italiano
de su origen. A
pesar de ello, se percatará muy pronto de que el
primitivo Ruiz y el evolucionado Picasso
coinciden en la visión de un último horizonte de
líneas y colores, que no es sino la expresión de
la Obra, resultante de todas las tentativas
pictóricas, de todos los estilos y tendencias.
Obra o Cuadro con mayúscula, producto de su
trabajosa investigación y de media eternidad
antecesora: Jan Van Eyck y su revolución
oleaginosa, lo germano sobre lo latino, lo
extraño por encima de lo propio, hasta las
cuevas decoradas en el neolítico.
“Intrínsecamente, de El Quinto Sello, de
Doménikos Theotokópoulos, a las Demoiselles, hay
más distancia que entre el primer cuadro de
Picasso y cualquiera de los últimos, de mil
novecientos setenta y dos, pongamos por caso”.
Así de tajante es la musa al respecto.
Los protagonistas del cuadro
Les Demoiselles D´Avignon,
óleo sobre tela pintado por Pablo Ruiz Picasso
entre junio y julio de mil novecientos siete,
son, de izquierda a derecha: una mujer concebida
como varón que llega del proscenio sosteniendo
una cortina, personaje del que la musa explica
su condición de médico en ciernes; una señorita
desnuda o casi, brazo zurdo alzado, mano detrás
de la cabeza; otra señorita situada al fondo de
la escena, los brazos elevados, las manos
ocultas y un lienzo realzando lo que no alcanza
a cubrir y lo cubierto; un diestro marino que en
un estudio previo –gouache sobre papel– lía un
cigarrillo; y una mujer sentada que se muestra
sin fingimientos. Personajes que hablan un
lenguaje aún no formulado, sabiéndose banderas
de la nueva expresión artística y verdugos de la
precedente; símbolos de una proclama
premeditada, meditada y lanzada como una
jabalina sobre el buen gusto de un pasado que,
herido de muerte, agoniza a sus pies. Conoce la
musa que lo vivido por Picasso hasta entonces,
tenía como meta velada, contribuir en algún
momento impreciso a la concepción de este
cuadro, y que el resto de su vasta producción
pivota sobre él, incluso su obra magna bautizada
Guernica.
El día concreto en que Picasso recibe de un
incierto Géry Pieret el producto del provocador
robo del Louvre: dos vasos ibéricos; la musa que
examina el íntimo carácter del genio no está
presente –raro hecho en alguien consustancial– y
se pierde la íntima alegría reflejada en el
espejo del rostro y el supuesto deseo de
propiedad que deja entrever. Aprecia, y para el
caso es lo mismo, el brillo de las pupilas
codiciosas ante la máscara fang que Vlaminck
dona a Derain; o un rictus complacido, brotado
el día singular de principios del estío al
visitar el Musée d´Etnographie del Trocadèro,
cuando le es revelada toda la pureza del arte
primitivo.
Los personajes del cuadro Les Demoiselles
d´Avignon, poseen vida previa y disfrutan de una
evolución que tiene mucho que ver con la marcha
del hombre. Sucede a partir del verano de mil
novecientos seis, cuando el artista inicia los
trabajos preparatorios, encinta ya su mente de
luces y oscuridades, de las formas mórbidas que
las bañistas exhiben en las playas ardientes.
Maneja Picasso los pinceles como vertederas que
arrancan inestimables vestigios o tapan las
semillas dejadas en el surco, próximas al arroyo
que asegura el riego. Porta la herencia del
pintor románico, del gótico, del hombre del
renacimiento; camina avizor de todos los que le
precedieron, bebe en sus fuentes hasta la
complacencia o el ahogo; y avanza a la manera en
que lo hace el progreso, rompiendo consigo
mismo, pisando sobre los escombros de los
modelos precursores.
La musa semeja a su debido tiempo un chiquillo,
un adolescente, un hombre maduro o un anciano; y
con la excepción conocida sigue a Picasso a
todos los lugares. Observa, anota, valora y saca
conclusiones, ayudada en cada momento por la
clarividencia intrínseca. Rememora acaeceres
remotos y va descubriendo afinidades hasta que
los sucesivos cotejos se ponen de parte del
presente. Mantiene la musa el cambiante ritmo
seguido por el pintor, jinete Picasso hecho ya
al desbocado caballo que monta, bien aprendidos
los quiebros, asido a las abundantes crines. No
obstante el sincronismo alcanzado, al colegial
Pablo Ruiz le cohibió cien veces la inevitable
presencia de la musa: generosa porque carece de
objetivos propios, obstinada porque en la
insistencia cifra el éxito.
Silueta recortada en los contraluces urbanos:
personas obligadas a caminar en zigzag como
serpientes y callejuelas definidas por las
líneas curvas de las fachadas: de la mano del
muchacho que va para pintor la musa descubre
Barcelona, estudia Bellas Artes en Madrid, se da
de bruces en el Museo del Prado con el Giotto,
los Flamencos, Goya, Velázquez, Cranach, el
Greco; cura la escarlatina en Horta de San Joan
y recibe el impulso derrochado por Picasso en su
continuo deambular entre artes distintas:
pintura, grabado, escultura, cerámica; dominador
de los cuatro elementos y de la creación pura.
De Altamira a la Realidad Virtual rastrea la
musa las Edades del Hombre, y conoce a fondo al
animal civilizado por el roce constante del
Pensamiento, capaz de suavizar sus hábitos,
desde comer congéneres hasta alimentarse en
exclusiva de yerbas a punto de ser engullidas
por vacas, con cuyo cadáver se alimentarán otras
yerbas.
Las barreras que a lo largo de su vida cerraron
el paso al rebelde Pablo Ruiz, fueron
desencadenante, al decir de la musa, de cientos
de acres esbozos, cartas durísimas, manifiestos,
relatos, obritas de teatro y pequeños poemas que
el autor ocultaba junto a pedazos de intimidad y
ensayos fallidos. En ocasiones el cerebro de
Picasso se encuentra henchido de cólera divina,
aquella que expulsó del Templo a los mercaderes,
y haciendo suyo el Dogma del Medievo lo esgrime
como espada flamígera, como tizón al rojo; y con
él rasga la seda de la hipocresía y el acomodo
que lo ahoga. Luego, los truenos agonizan, la
lluvia escampa y un olor a tierra fresca invade
el recinto, hasta que poco a poco los amigos se
atreven a levantar cabeza.
Tanto como Barcelona le dice el París de mil
novecientos a Picasso, que parte de la
cervecería de “Els
quatre gats”,
refugio y escuela. Le explica lo mismo la
capital francesa pero emplea palabras más
vigorosas, y su discurso acaba convenciéndolo.
Las personas de su ambiente poseen un barniz de
lucidez que sólo se expende en Montparnasse, y
los temas de conversación
siendo idénticos son más universales, más
trascendentes. Si en el Paralelo el arte depende
de la Vida, en el Barrio Latino la vida parece
supeditada al Arte. En opinión meditada del
desplazado, París es a Barcelona lo que
Barcelona a Horta de San Joan.
En el Louvre se da de manos a boca con la
Coronación de la Virgen,
de Fra Angélico; con
La Nave de los Locos,
de El Bosco; con
La Gioconda,
de Leonardo. Admira los
Dos Esclavos,
esculturas gemelas de Miguel Ángel; los retratos
que de Covarrubias pintó El Greco y de
Descartes, Frans Hal. Se detiene largo rato ante
el
Desnudo de Betsabé,
de Rembrandt; los
Funerales de San Buenaventura,
de Zurbarán; la
Adoración de los Pastores,
de La Tour;
Las Bañistas,
de Fragonard. Y algunas de sus preguntas
estéticas reciben abundantes respuestas de
Ingres, Courbet, Corot y Daumier. La existencia
discurre vertiginosa en la capital del arte, y
lo que allí sucede parece tener una importancia
decisiva para la armonía de los mundos, lámparas
colgadas de un techo oscuro y elevado. Se
apasiona Picasso con el desgarrado
Toulouse-Lautrec y los impresionistas, y oye a
la “Ciudad Luz” dictar principios tan claros,
tan llenos, que no puede asimilar todo el
contenido y ha de regresar al remanso de Málaga
–donde sus raíces ahondaron durante diez años y
aún son robustas– en busca de base y referencia.
Desde la tierra inicial vuelve a la villa de
París ya digerida su primera ingestión; regresa
con el simple propósito de entregarse y
conquistarla. A partir de ese momento las
personas cobran mayor importancia que las cosas,
encabezan el desfile de la naturaleza, dirigen
el concierto universal. Max Jacob ve, junto a la
musa, como en el frío invierno de 1902,
persiguiendo el calor esquivo, la estufa consume
ochocientos noventa y seis apuntes que el
español trascendido tomó del natural y de la
memoria a partes iguales, en horas de tumultuosa
iluminación. No importan las privaciones;
inspira allí el aire expirado por Apollinaire y
Cocteau, y conoce a los surrealistas nacidos de
las cenizas del dadaísmo. El tiempo está de su
lado, pero no necesita ayudas: encabeza
cualquier movimiento al que se acerca, eleva
todo afán apoyado, camina y le sigue una cohorte
de incondicionales. Busca sus amigos entre los
escritores y si acepta a algún pintor, como
Braque y Derain, ve en ellos cualidades
literarias. Y poco a poco se va acercando al
verdadero Cuadro.
La musa desea conocer el desgaste derivado del
pretérito y la cantidad de futuro que el destino
reserva al pintor; examina, con ese solo objeto,
la calidad e intensidad de los trazos gruesos y
libres, con los cuales, como con un bisturí,
Picasso disecciona los días harto de gloria y
saturado de pigmentos. Ante un envite
interesante juega todas sus cartas, una tras
otra, en pos del triunfo. La mujer es uno de sus
motores y si alguna lo atrae, despliega su cola
de pavoreal hasta conquistarla. Es animal su
forma de cortejo, lleno de probadas claves
primitivas que dan resultado en otras especies.
Finge si es necesario y juega a ser él,
desarrolla una imagen que imita a la real, actúa
el hombre. Mas si todo falla –aunque lo odia
porque ataca a sus convencimientos más
profundos– exhibe al artista de mérito y lo sube
al desequilibrado platillo de la balanza.
En su último estudio, Matisse muestra a Picasso
la naturaleza encontrada más allá de ella misma,
la material discontinuidad de las células
organizadas en islas, agrupadas en archipiélago
vital. Técnicas que cuentan con la complicidad
del ojo para ser percibidas en toda su magnífica
impureza. Y allí está la musa, menuda, modesta,
con la disimulada fascinación de un chiquillo
que doma su caballo balancín, cómplice de los
dos maestros que se comunican a media voz
secretos enigmas, vedados al resto de la
humanidad. Acerca los pinceles trocados,
confunde la intención y logra otra nueva,
contribuyendo según su entender a la anarquía
que acaba dando de sí fingidas imágenes,
sustitutas aventajadas de la realidad.
No ignora la musa, a estas alturas, que el óleo
prefiere el lienzo de lino al de cáñamo,
precisando un secado de casi doce meses antes
del barniz para no virar al amarillo; así,
experta, puede valorar los trabajos obsesivos
que Picasso se toma para hacer de las
“Demoiselles” el Cuadro. Durante el otoño de mil
novecientos seis, sirviéndose de sus incorpóreas
manos, de sus ojos transparentes, junta la musa
cincuenta y ocho ensayos y los aglutina en un
cuaderno: lápiz y tinta china sobre el papel de
las hojas apaisadas, cosidas con un cordel y
protegidas del roce por pastas de cartón
recubierto de tela: desnudos de frente o de
perfil, erguidos o sentados, en movimiento o
estáticos; retratos, autorretratos, cabezas,
rostros, manos, orejas, pies, y varias páginas
en blanco que contienen mil proyectos aún sin
concretar, los más airosos.
Kandiski, Klee y veintitrés pintores cuyos
nombres o sobrenombres comienzan por Ka, como
Kokoschka, son acusados de copiar a Velázquez,
Vermeer, Van Gogh y otros veintidós pintores
cuyos nombres comienzan por Uve. Picasso es el
defensor de los copistas dado su conocimiento de
los copiados; y un cuervo que abre las alas
oscuras, negras de un negro azulado, rojizo y
amarillento, de un negro rodeado de negro, en
representación de los pintores que comienzan por
Erre, Rivera el primero, se ocupa de los
intereses de los copiados. Hace de juez el
Sentido Común y demuestra que no hay tal plagio;
se apoya el carpintero en las tablas de los
peldaños primeros, en su intento de colocar las
duelas de los posteriores, previos a los que
alcanzan el segundo piso.
Atravesando una laguna creativa, descubre la
musa al Pintor sumido en recuerdos que puedan
servir de asidero. Rememora un paseo en mula
desde Tortosa a Horta de San Joan; cuyo
recorrido le mostró la vida y su ensayada
parsimonia: un jefe de estación silbando sin
pito la orden de salida al tren y un pastor mudo
que se expresaba con gestos cargados de energía,
punzones las manos grabando mensajes en el
encerado del aire.
Manifiesta Picasso a Fernande Olivier la belleza
del arambol en su nuevo estudio de la
rue
Ravignan. Penetra la musa tras ellos en las
mágicas formas de un edificio ignorante del
arriba y abajo, laberinto ruinoso de escaleras,
puertas y pasillos. En el
bateau lavoir,
nombre dado al espacio por Max Jacob, la musa
vivió a sus anchas rodeada de poetas, filósofos
y escultores, que enlazaban sus discusiones
artísticas y filosóficas con diabólicas y
angelicales avenencias.
El día en que Picasso cumple veinticinco años,
se sincera con el dulce amigo Juan Gris tratando
de aligerar su íntima carga. Como el subversivo
que trama arrojar una bomba al paso del rey, le
avisa con voz de secreto: “El cuadro que ahora
concluyes, signado Juan Gris, alcanzará el honor
de ser el último del orden arcaico,” y lo
apremia, porque en solitario emprende la
cruzada. Lleva él, en su interior de auténtico
revolucionario, mil lienzos enroscados como
serpientes y cuatro más enmarcados, entre ellos
están, la Mujer ante el Espejo, las Señoritas de
Aviñón y el enorme Guernica, que le causa un
daño atroz en la frente y en el pie derecho
donde coinciden dos esquinas. Intentando las
Demoiselles d´Avignon, el verano de mil
novecientos seis, para hacer muñeca toma
apuntes; uno de ellos, en gouache sobre papel,
lo forman Tres Desnudos –dos mujeres y un
hombre– y escribe en los márgenes frases
poéticas que rompen el encanto existente
estableciendo otro nuevo, entronizando la
palabra como signo pictórico, acrecentándola,
espigando el dibujo. Ahí se conjugan las claves
arcanas que representan el cosmos, portado
–objeto de la gravitación universal– debajo de
la boina, sobre las recias mandíbulas.
Toma Picasso prestados los lienzos que más le
interesan en ese instante, dominio de maestros:
El Baño Turco,
de Ingres;
Las Tres y las Cinco Bañistas,
de Paul Cèzanne;
El Quinto Sello del Apocalipsis,
de El Greco;
El Desnudo Azul
–recuerdo de Biskra– de Henri Matisse;
Las Bañistas,
de André Derain, entre ellos. Acepta, también,
el arte prehistórico introducido en su mente a
través de los ojos, lucernarios inmensos; y
empareja, bueyes de su carreta, la técnica
aprendida con las aspiraciones que le impulsan a
alcanzar lo sublime. Uncida la yunta, agradece a
su padre la férrea disciplina inculcada, rigidez
de normas que le ha sido muy útil. Hace meses
que acarrea el caldo nutricio, veinticuatro
horas diarias en los meníngeos matraces, hasta
que la reacción se produce y pinta, ara, surca
el mar con su navío bordeado de cañones y
alcanza tierra firme en el esquife ligero. Días
enteros, noches enteras, fragmentos, figuras
completas, ensayando, analizando, mezclando como
alquimista buretas y pipetas, conjugando como
músico piano y violín, rasgueos de guitarra;
hasta que va saliendo el cuadro miembro a
miembro, esquinas, bordes, tormento a tormento,
siempre en presencia de la musa, que toma nota
de cuanto ve y cuanto sospecha, para que la
posteridad conozca las dificultades de ese
parto. Se suceden las cuatro estaciones, frío y
calor, inquietudes y certezas, y la musa
comprende –lo aprecia en la amplitud de la
mirada con que el pintor la contempla– que
Picasso está satisfecho de esa pintura tan
avanzada. En cuanto se seque y el barniz no
suponga un peligro para los colores, al margen
de las coordenadas conocidas, habrá de colgarse
de la bóveda celeste
Les Demoiselles d´Avignon.
Ha vertido en ella su acervo íntegro y si no es
el Cuadro está a un palmo de serlo. Sabiéndose
capaz, cree el genio llegado el momento de
prepararse para el Guernica, que quizá tarde en
llegar treinta años.
La musa sorprende enfermo a Picasso, úlcera
abierta en el estómago, saco receptor de todos
los males. Sabe que el doctor Guttman no le
ausculta el cerebro, allí donde en realidad se
asienta la dolencia; si lo hiciera hallaría un
virus que se debilita y refuerza a intervalos
irregulares, un germen que no se puede destruir
sin matar la propia vida porque es su raíz. No
merece la pena levantarse en semejantes días,
cuando el bacilo posee las fuerzas que arrebata;
no merece la pena pintar, ni hablar con Balthus
sobre pintura. “Qué sabe él, qué sé yo, qué sabe
nadie del retrato interior; qué sabemos los
pintores del aire que envuelve a las figuras, de
la sangre que va y viene por venas y arterias,
de los sentimientos y opiniones que anidan en
cabezas o pechos, de la savia que fluye en las
agitadas ramas del olivo, de la eternidad que
hace sensibles a las piedras; qué conoce el
hombre de la esperanza del hombre, humanizadora
de lo observado y entendido; de la estrella
polar que ordena al caos en cosmos frente a
ella, marcando la senda a todo el universo
nocturno; qué sabe nadie de lo desconocido, qué
sabemos los pintores de pintura!”
En un momento de tregua determina irse a la casa
de Dora Maar, situada en la Vaucluse. Llegado a
Ménerbes, para calmar la opresión enciende la
chimenea y observa quedamente el fuego, traza
líneas móviles sobre múltiples hojas de papel,
las dota de la suficiente profundidad para que
se perciban todas las llamas, una tras otra, una
delante de otra, una al lado de otra,
separadas las unas de las otras;
aislándolas, individualizándolas y
concediéndoles la importancia que no le dan al
insistente dolor –avisador del mal como
alcandora en collado– ni el médico ni los que se
dicen amigos. Desea leer las cartas de Olga
Koklova: letras desiguales mezcladas sin orden
ni concierto, márgenes invadidos, líneas
dibujadas de arriba a abajo, expresándose en
todos los idiomas conocidos por ella –ruso,
español, francés– o por ella inventados,
perfilando ondulaciones de náufrago que se
arrastra en el desierto. Y al menos durante un
segundo, cree a Olga la iluminada que conoce el
secreto, esa revelación esperada desde los cinco
años, cuando colgó en el recibidor de casa su
primer retrato. Allí, en los poemas que son
fogonazos, está ella con su sabiduría animal,
con su telúrico conocimiento de las tormentas y
la caña de medir los acantilados.
De improviso resuelve correr hacia la pequeña
Maya, dejada en manos de Marie-Thérese Walter,
quien educa a su niña para ser hija adulta de
Picasso. La actitud materna lo irrita y cede al
impulso de romper apuntes, incluso obras
acabadas que reinicia de nuevo con furia, porque
la destrucción suele apaciguarlo y el renacer
dota de plectro a sus cuadros insulsos. La musa
nota que Picasso, el pintor genial, se suicida y
abdica en el hombre, un individuo de ferviente
mirada fugitivo de sí mismo; sabe que existen
estímulos a miles, aptos para sacarlo de la
apatía y situarlo frente al mundo, dispuesto a
modificar la órbita prevista; por eso toma nota
y finge indiferencia.
Los encuentros de Picasso con Neruda comienzan
–asegura la musa– en mil novecientos treinta y
cuatro, alrededores de la Casita del Príncipe,
en El Escorial. Pasean solos por los jardines en
animada charla, almuerzan juntos y, por separado
como han ido, regresan a Madrid con sus íntimos.
Poco se sabe de esta primera entrevista,
propiciada por la Embajada de Chile a iniciativa
del agregado cultural; la musa no reveló los
asuntos tratados ni la profundidad del coloquio,
tan sólo se conocen dos detalles: lamentaron la
marcha insegura de la justicia social,
intercambiaron libros. Picasso regaló uno de
ellos a Olga Koklova: la Araucana, de Alonso de
Ercilla, en un último esfuerzo dedicado a
impedir la ruptura.
Es París, sin embargo, la villa que ve nacer un
profundo sentimiento entre ambos a pesar de la
diferencia de edad. Tiene Pablo Picasso
cincuenta y seis años y Neruda es un joven de
treinta y tres, vehemente y orgulloso. Pero ¿no
es el orgullo la fuerza que impulsa en ocasiones
al pintor?
Trabaja Neruda en ese año de 1937, segundo de la
Guerra Española –recién llegado de ella– en un
libro difícil y aflictivo: “España en el
Corazón”. Como dos embarazadas que se
intercambian experiencias, él y Picasso, que
esboza el cuadro “Guernica”, agotador y
doloroso, se orientan el uno al otro disolviendo
dudas que van más allá del mero arte,
introduciéndose en la filosofía de los
conceptos. La madurez de Picasso se impone, y
admite Neruda sus sabios consejos como gotas de
un elixir prodigioso y escaso. Son frases de
amigos tolerantes las que se cruzan a propósito
de los poemas que Picasso escribió en mil
novecientos treinta y cinco, tratando de llenar
el hueco dejado por la pintura tras su
separación de Olga y el consiguiente abandono de
los pinceles. Los escritos, florecidos de
ilustraciones que enriquecen, muestra con pudor
de colegial al poeta consagrado, encontrando ahí
el punto de equilibrio entre lo dado y lo
recibido. “¡Soy un Pintor anciano y un Poeta en
pañales!”, anota la musa que acertó a exclamar.
Si no busca la coincidencia con Neruda, ¿qué
persigue Picasso al escoger entre sus ocho
nombres el de Pablo?
De no ser
el deseo de coincidir con Picasso ¿qué lleva a
Ricardo Eliecer Neftalí a adoptar de manera
oficial el nombre de Pablo en sustitución de la
frondosidad onomástica? Diferencias hay, seguro,
en su relación; porque dos caracteres tan
fuertes como los suyos por fuerza han de chocar.
Los ve con sus ojos vacíos la alta cresta,
férrea mirada de la torre Eiffel: pasean juntos,
bien por una orilla bien por la opuesta a lo
largo del Sena, discutiendo en tono amigable de
política y de mujeres. Mueren los dos Pablos en
mil novecientos setenta y tres, puestos de
acuerdo definitivamente, después de la ausencia
de trato que marca indeleble una última tarde en
el Trocadèro, la víspera del viaje de Picasso a
Antibes.
Desarrolla el genio mucho amor a la obra de los
demás, y no es frecuente en este período de
luchas cuerpo a cuerpo: recalca el tono
admirativo la musa al decirlo. Los adorados en
uno u otro momento forman una hilera estirada. Y
no es sólo de grandes, también los menores la
integran. Si se da la valía, por oculta que
esté, Picasso la descubre y la pregona. ¡Cuánto
le deben los otros! Casi tanto como le adeudan
las artes: la pintura en la que fue primero; la
escultura, rendida como novia enamorada; y la
arquitectura, que recibió esbozos de itinerarios
nacientes. Tanto como se obliga el siglo,
responde la musa embelesada.
Difuso evoca la musa un entierro en la Provenza,
época amable de la cerámica, al que acude
acompañando a Picasso. El recoleto cementerio
mediterráneo, arraigado en la antigüedad clásica
a través de la etimología del nombre,
dormitorio; es, en efecto, lugar de descanso
formado por patios ajardinados. Allí, área
non sancta
destinada a los suicidas, el pintor y su musa
forman parte de un multitudinario cortejo
funerario. Despide el duelo a una joven que el
cristal del ataúd permite ver: pálida novia
coronada de rosas albas, velo de blanquísimo
tul. Las rocas –dolidas por no poseer entre sus
facultades la de ablandarse a voluntad, lecho de
plumas, esponjosos vellocinos de cordero–
recibieron el cuerpo empujado por la
desesperación desde lo alto del acantilado.
Recién salida de la adolescencia, el amor de un
experimentado amador la hizo corro, rindiéndola
sin condiciones. El bandido, ya casado, faltó a
la cita en una ermita dispuesta para la
ceremonia nupcial; y la novia, privada de la
dicha y burlada, corrió hasta el despeñadero.
Pretende la musa alardear del pintor interesado
por lo que le rodea, pasto de su arte, en los
días aquellos de Antibes, Vallauris, Mougins y
Vauvernagues, cuando buscaba senderos fuera del
camino, descubriendo Levens, Saorge, Breil,
Lerins, Vence, Fréjus, Valbonne, Robion.
Sisteron, Digne, Sourribes y muchos otros, en
los que se empapó de arte románico.
Percibe la musa la tensión que Picasso origina
en su entorno inmediato; sucede cada vez que el
genio entra en las estancias donde otros charlan
desenvueltos, incluidas sus mujeres o dilectos
amigos. Es como si el revisor llegara al área
del tren donde dormitan viajeros sin billete;
como si una autoridad central visitara de
improviso a los delegados de provincias. Olga
escapa a este influjo, ella actúa con la
indiferencia deseada por el propio pintor.
Rememora la musa sendos viajes de Picasso, uno
de ellos a Polonia, motivado por el Congreso de
la Paz; y el otro a Rusia, llamado por los
expositores de su obra en Moscú. Esas
aproximaciones representan dos oportunidades de
visitar Leningrado. Medio en broma, cumpliendo
el arcaico ucase del zar Pedro I, el genio
entrega a los mandatarios de la ciudad una
piedra añadida a su equipaje, un canto rodado
con forma de madre que abraza a su hijo,
recogido en Málaga durante su última estancia.
En el centro de la urbe, a orillas del Neva, en
el antiguo Palacio de Invierno lo espera el
Ermitage: lienzos, esculturas, grabados, monedas
y un variopinto muestrario de diversas culturas.
Ocho días ocupa el periplo, decidido de antemano
según sus preferencias, y una infinidad de
anotaciones y multitud de apuntes dan fe del
aprovechamiento. Recorre luego la ciudad:
parques, castillos, museos y palacios, dedicando
unos días a conocer alfares de porcelana cuyos
métodos enlazan con los empleados por chinos y
sajones.
En su fecunda madurez recibe Picasso montañas de
testimonios en todos los idiomas: libros de
arte, novelas, revistas, ensayos y documentales
que lo tienen como objeto de su redacción o
hablan de él en alguno de sus capítulos. En caso
tal, muestran, mediante un papel doblado, las
páginas concretas. Junto al llamado “Andén de la
Estación”, único lugar de la casa donde la
convivencia se hace posible, se va acumulando un
variopinto muestrario que espera la mirada
crítica del interesado. Sabe la musa que el
Genio, vivo, se ha convertido en un valladar y
que, muerto, desencadenará un torbellino de
acciones, de información, de estudios, de
homenajes; y oye musitar con voz ambigua a los
otros, a los sufridos oponentes, a quienes
esperan que la sede del dios quede vacante:
“Picasso, siempre Picasso; como si todo en él
empezara, como si todo en él concluyera.”
En verdad es así; quien venga detrás, si quiere
hallar el espacio exacto de la pintura, habrá de
subir al desván de la improvisación o bajar al
sótano de las raíces. No recuerda la musa, sin
embargo, haberle oído pronunciar esa frase tan
divulgada: “yo no busco, encuentro”. Picasso es
pródigo en frases de fuste y no necesita
atribuciones espurias. Los chistes, las
anécdotas graciosas, las humoradas al hilo de la
acción menudean en sus charlas, hasta que una
ventolera de malhumor arrasa todo vestigio de
mansedumbre.
Ha ido la musa viéndole atesorar minúsculos
restos de restos, objetos sobrantes del quehacer
cotidiano –un cordón de seda, un clavo de
herradura, un botón de nácar– a la espera de
hallarles una posterior utilidad. Así, la
memoria del rayo que mató en Horta de Sant Joan
a un anciano y a su hija, se hace presente y le
ayuda, cuando, diez, veinte, treinta años más
tarde se enfrenta Picasso a la carencia de luz
en un retrato de hombre, convirtiendo su trazo
sombrío en pincelada resplandeciente. Ignora lo
que va a liberar cuando se sitúa frente a un
lienzo en blanco; son las primeras líneas las
que sugieren el camino a las siguientes y la
brochada inicial la que llama a las otras. En
los veinte años que dura su atardecer, cuando ya
no es vanguardia, concluida la pintura juzga
incompleto el trabajo a sabiendas de que está
terminado. En esos momentos de fragilidad
emocional desconfía de sus fuerzas, de los
logros conseguidos por su dedicación, pero está
convencido de haber visto el Cuadro de cerca, de
haberlo tenido varias veces en el extremo
untuoso de los pinceles, al alcance de los
dedos. La musa, avezada a cotejos difíciles,
conocedora de cada palmo de la obra de Picasso,
está persuadida de que en la Exposición Última,
organizada con ocasión del fin del mundo, habrá
dos cuadros del genial pintor. Les Demoiselles y
Guernica formarán su aporte, considerándose el
resto repetición o ensayo. Porque si al Guernica
le falta color según los detractores, le sobran
fuerza e ingenio, desborda comunicación y
energía. Constituye en sí mismo un moderno
anuncio publicitario, el cartel de una valla
pacifista, un grafismo sublime que incita a la
paz más y mejor que la suelta de miles de
palomas.
Rugen pesados los aviones repletos de bombas y
dejan caer a intervalos medidos su mortífera
carga. Todo en el suelo se quiebra a la llegada
de la potencia explosiva, todo se deshace.
Piedras, plantas, animales y personas diluyen su
existencia. Hay un clamor que es rugido, bramido
animal, desgarro de vísceras humanas, desgajar
de troncos, fundir de órganos. Y el Pintor, que
acumula la rabia de todas las heridas, pinta los
horrores que siente ante las guerras. Es Picasso
un prodigioso creativo en el Guernica, y nada
que se acerque a ese Cuadro se ha pintado
después. Ningún original salido de las afamadas
agencias de publicidad convence tanto. El
mensaje del tarjetón postal explota en todos los
corazones.
Llega la Navidad de mil novecientos setenta y
dos por sorpresa, y la musa descubre a Picasso
aterido, un cuerpo debilitado que si se mira en
el espejo no se reconoce: facciones afiladas y
ojos crecidos. Regresa a su mente el recuerdo de
Málaga; y en Málaga, de la casa y los padres.
Vuelven detalles sin importancia, ya olvidados,
de cuando era mozo, adolescente, niño. Valora lo
trivial y cotidiano como nunca ha hecho y
percibe en los objetos de su pintura una fuerza
interior que alimenta la energía de sus brazos.
El genio trabaja con el ímpetu del que anhela
hermosear el juicio merecido a la Historia, con
la intensidad de quien desea desembarazarse de
cien cuadros que aún bullen en su cabeza.
–Cuando no duermo, velas; no creas que no me doy
cuenta. –Dice Picasso a Jacqueline, que ocupa,
ya sin reservas, el inmediato territorio
materno.
–Si duermes permanezco inmóvil para no
despertarte. Espero con ansia tu próximo
respiro, y no sabes lo que me tranquiliza notar
la llegada del aire a tu pecho, ver que se
hincha y afloja a intervalos regulares como un
fuelle manejado por manos experimentadas. Debo
estar alerta para prevenir cualquier retroceso.
–Añade ella a modo de tímida confidencia.
–¿Cuándo descansas?
–No pienses que todo es vigilia; a veces el
sueño me vence.
En la primavera del setenta y tres, como gotas
iniciadoras de una tormenta, van llegando
visitas al Mas Nôtre Dame de Vie, en Mougins.
Gertrude Stein es la avanzadilla, y trae como
presente, piedra sobre piedra, la iglesia de
Santa María de Tahull, incluido el Pantócrator.
La sigue Pablo, hijo del pintor, que descubre
bajo el brazo una gavilla de rayos solares
filtrados por las vidrieras góticas de León y
Chartres. Pignon, portador de una talla del Perú
precolombino. Sabartés y un relieve micénico.
Mondrian, albergando en el pecho un ejemplar de
“Rayuela”, llega con la Maga y Cortázar. El
abogado Schneider cabalga un toro de cinco años
que luce seis banderillas en lo alto de la cruz.
Elitis y Alberti, estopa encendida y violín
afinado, llegan conversando acerca de un
artículo de la revista “Verve” –mil novecientos
cincuenta y uno– donde el griego comparaba al
pintor con Alejandro Magno, pincel en vez de
espada. Y por último Hélène, que guía un Amor
niño sonrosado.
En la sala contigua a la alcoba oscura,
residentes y visitas esperan sentados en rueda y
hablan quedo. Algunos rezan, otros maldicen la
debilidad de la vida, tan cargada de muerte que
la desnivela. Ofrendan los presentes traídos a
una deidad abstracta que ninguno nombra. Desean
oponerse a la enfermedad y a la muerte,
antropomórficas ambas, guerreras de negra
armadura y espada flamígera; tratan de oponerse,
pero ignoran como se activa el resorte que alza
el puente levadizo y cierra la puerta de entrada
en el cuerpo inerme.
Sobre el
ara pacis
del lecho, recoge Jacquelín en sus labios de los
labios amados el último suspiro. Consuma Picasso
su agonía y la musa, dotada acaso de eternidad,
le cierra los párpados y se dispone a vagar
sobre las ciudades y los campos, iniciando la
búsqueda de un artista de estirpe, renovadas
inquietudes y voluntad indómita, a quien
prohijar.
PSdeJ, ensayo- ficción escrito en Barcelona
y París a principios de 2007
|