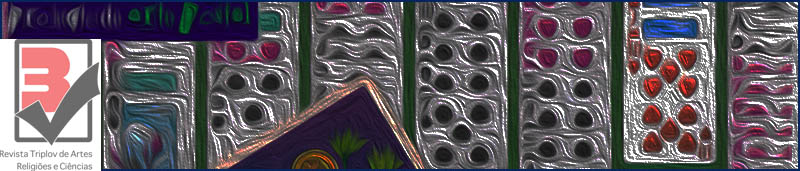|
Nacido en 1946 en Medellín, Colombia, Roca se ha
sentido desde siempre profundamente atraído por
la oscuridad. En un ensayo, “Borges y la noche”,
muestra lo hondamente que el argentino lo ha
imanado: está no sólo como personaje en sus
poemas, sino ha dejado su sello en lenguaje y
temas, sobre todo en su prosa, y de forma más
marcada en cuentos como “El diálogo de las
antípodas”, que es la manera contrastada de ver
el mundo de dos detallados pero mediocres
estudiosos: uno, apegado al misticismo, otro en
su condición de satanista; al final los extremos
acaban tocándose. Pero a la verdad, en el ensayo
nos interesa más en momentos cómo Roca ve la
noche a través de Borges que por lo que analiza
de la visión nocturna del autor de
Ficciones.
Por ejemplo, estas líneas hablan ciertamente
mucho más del propio Roca: “Esa pasión por el
desdibujo que tiene la noche, pintora de una
gran gestualidad que ama el tachismo, borra en
su tablero lo que el día escribe con tinta que
el hombre supone indeleble”. Como en Borges, en
Roca una buena parte de sus imágenes y metáforas
vienen de la noche o de lo que se relaciona con
ella. “En la noche –escribe Roca- la ciudad y
los personajes se enfantasman más. Nadie y
Ninguno la recorren como poseedores de su
Reino”. El señor Nadie recorre la ciudad en
noches que le pertenecen. ¿Quién no recuerda de
Roca versos de golondrina en vuelo como: “La
noche me trae cartas de azules lejanías”, o
estos renglones, que parecen tener ecos lejanos
y encontrados con Georg Trakl: “Una mujer, desde
lo alto de la escalera, grita en la noche: su
grito baja dando tumbos sonoros, de escalón en
escalón”?
Si hay un personaje que se encuentra en la obra
de Roca es Nadie. ¿Nadie o nadie? A fin de
cuenta, Ulises, “fértil en recursos”, en el
canto IX de la
Odisea
se nombra Nadie para embaucar al cíclope, lo
cual es una astucia para
desaparecer; por otros recorridos Roca, en
sus juegos de hipótesis,
desaparece él mismo o hace
desaparecer el mundo: Nadie se convierte en
Juan Manuel Roca
o Nadie se convierte en todos los que en su
total inmovilidad –en una imagen que parecería
tomada de los eleatas- no tienen linaje ni
descendencia, ni pertenecen a oriente ni a
occidente. Nadie habita en la tierra de nadie.
Es pariente de Ninguno, lejano de Alguien,
pariente de fantasmas, portaestandarte “de las
batallas de la nada”. Nadie es aquél que escribe
o pinta todo lo
que no es creyendo que es. Está en la
negación de su yo, en la sombra de su sombra, en
el vacío del sueño.
Una de las obsesiones mayores de Roca es
el tiempo
picapedrero que todo destruye, mengua o
borra. “Un solo momento aquí”, decían los poetas
mexicanos antiguos. Lo que creemos poseer en
esta tierra es una fugaz luz que se pierde o se
desvanece en la bruma azul. La vida es como esos
trenes, que a él tanto le fascinan, que se
difuminan como pañuelos grises en la lejanía o
dejan de verse bajo los túneles. O esos dibujos
líricos que él traza delgada y delicadamente en
el papel y que un soplo se los lleva. Pero
también hay en su obra una diversidad de tiempos
imaginarios que puede construir en la mente o
hacérselos construir a otros
(3).
Roca se siente extrañamente atraído por aquellos
que sufren severas carencias o mutilaciones
físicas: mudos, mancos, sordos, y sobre todo,
ciegos. Es extraño o paradójico que un poeta
como él, con una visualidad milimétrica, sienta
un hechizo oscuro por los que no ven. No es
casual su cercanía con personajes o personas
adolecidas de esta carencia: la mujer bíblica,
el literario Tiresias, Helen Keller
(4),
y desde luego, Jorge Luis Borges. Con magnífica
percepción Eduardo Lizalde ha repetido que las
imágenes en poemas y narraciones de Borges,
desde cuando perdió la vista, se volvieron más
vívidamente visuales: los fulgores del tigre,
los complejos caminos del laberinto, el espejo
admonitorio y cruel, el lomo de un libro, cosas
simples como una moneda o un puñal, las calles
de principios del siglo XX de Buenos Aires... Lo
que el ciego ya no podía ver, pero recordaba,
era lo que percibía más intensamente. Entonces
¿por qué esa atracción de Roca,
si ve tan
bien?
Si no son demasiados sus poemas de amor, cuando
Roca los escribe hay en ellos más el juego y el
vuelo, el goce y la celebración, que la
tristeza, el dolor y los daños del destiempo de
la ausencia. El encuentro de las bocas, el
entrelazamiento de los cuerpos, las manos
contrarias que acaban tomándose. Quizá uno de
los mejores ejemplos sea la encantadora
“Parábola de las manos”, en que luego de las
batallas que tienen entre sí las manos del poeta
durante el día, finaliza: “Pero llega la noche.
Llega/ la noche, cuando cansadas de herirse,/
hacen tregua en su guerra/ porque buscan tu
cuerpo”. Esta, y no la otra guerra, es la que
vale pelear
contra
todo. Pero Roca conoce asimismo al violento
adversario: “Quien sienta los pasos del amor,
que aliste su camilla para heridos”. Para él la
mujer es como el agua: se bebe hasta la última
gota, hiere, alivia, remedia, se aleja…
En mucha de la poesía de Roca se vinculan las
experiencias de la vida con las experiencias
artísticas sobre poetas, escritores, pintores…
Entre muchos poetas y escritores que aparecen en
su obra, de quienes tal vez recibió en su
momento el flechazo exacto, sean Rimbaud, Trakl,
Pessoa, Kafka, Borges, Rulfo, y pintores como
Goya, ante todo el de las atroces pesadillas de
la obra negra, Degas, de quien admira sus
mujeres desnudas y sus prodigiosas bailarinas,
Van Gogh, con sus imágenes del periodo final que
son de un esplendor dramático
(5),
Gaughin, en cuadros donde brilla la sensualidad
de la desnudez de las jóvenes de las islas
remotas del Océano Pacífico, Chagall, cuyo
violín, cuando lo toca su prodigioso pincel,
pone a volar todo: judíos, chozas, caballos,
vacas, novias, tejados rojos, “las manos de cera
del rabino, la luz parpadeante de la sinagoga”
(6)...
Por la pluma de Roca pintores y escritores pasan
de personas a personajes
(7).
Apenas cabe hablar también de su afinidad con
aquellos solitarios personajes autolesivos de la
literatura, como Wakefield, Bartleby y Gregorio
Samsa, incapaces de saber vivir o entenderse con
una sociedad que se cansa pronto de querer
entenderlos (en el caso de que quiera hacerlo),
ésos con vocación por la desdicha desde su
primer entonces cuando tuvieron conciencia de
estar condenados a una vida que menos que un
valle es una montaña de lágrimas.
Pero Roca, además de la bien o mal llamada alta
cultura, ha hecho entrar en su poesía el ámbito
de los bajos fondos y de la música popular. De
lo primero, el territorio de los trasnochadores
en la calle, el salón de baile, el cabaret y el
burdel; en el otro, el blues, el rock, el
corrido revolucionario, el bolero, la canción
ranchera, el danzón, y de su natal Colombia, el
vallenato, escrito ante todo por Rafael
Escalona, y el porro, cantado ante todo por “el
gran juglar” Pablo Florez, no excluyendo una línea, no
necesariamente recta, que va “de Benny Moré a
Roberto Goyeneche, de Luis Arcaraz a Cachao, de
Lucho Bermúdez al gitano Morente, de la
Tariácuri a Kiko Veneno”.
En decenas de libros de poesía colombiana de los
últimos lustros, hay poemas sobre la guerra
cainita, y salvo excepciones, es notable el
hartazgo y aun la repugnancia por la violencia:
no hay ninguna simpatía por el ejército, ni por
la guerrilla, ni menos, claro, por los funestos
grupos paramilitares. Las facciones, para
decirlo con nuestro Ramón López Velarde, se han
“disputado la supremacía de la crueldad”. A la
verdad la supuesta guerrilla, representada ante
todo por las FARC, perdió hace mucho su sentido,
que sin duda alguna vez lo tuvo, de hacer un
país más igualitario, justo y libre, ante todo
para aquellos que llamó a Franz Fanon los
condenados de la tierra. Nada más opuesto entre
palabras y hechos: por un lado, un discurso
anacrónico, en el que las FARC emplean aun una
retórica idílica marxista de los años sesenta;
por el reverso, un implacable grupo delictivo,
organizado –como esos paramilitares defensores
de la oligarquía política y económica- para
llegar inclusive a acciones de crueldad extrema:
asesinatos en masa, la práctica de aldea
arrasada, la connivencia con el narcotráfico, la
rutina del secuestro… “En mi país, Necrópolis y
Museo se confunden”, escribe en un ácido poema
reciente que no dejamos de leer con alguna
tribulación (“Museo del país de Catatonia”), o
no menos dolorosamente, parafraseando a Lewis
Carroll, Colombia le parece un país donde el hoy
no ha existido nunca. Un país donde los cuervos
peroran de paz y de futuro disfrazándose de
palomas en la plaza pública.
Tal vez sin proponérselo, Roca fue un notable
poeta político, pero sus poemas son una crónica
más de la decepción acre. Es donde se ve la
parte más desgarradamente verista de su obra. La
sangrienta guerra ha convertido al país, lo
diría en dos metáforas, en un “amplio presidio”
y en un “inmenso hospicio”. En Roca, lo que
empezó como una iconoclastia de puño de fuego
contra los iconos del poder para entrar a las
“espléndidas ciudades”, evoluciona lenta y
desoladamente a un descreimiento documentado. En
un poema en prosa de 1987 (“Panfletos”), que es
una autocrítica rabiosa y despreciativa, Roca se
distanció, muy probablemente para siempre, de
esa izquierda semiprimitiva y a la vez de su
sueño de derribar las estatuas y construir el
país habitable de Utopía, para acabar
acercándose más a un anarquismo no exento de
ácida ironía. A lo largo de las líneas evoca una
juventud incendiaria, en la que el Rimbaud
comunero era el gran arquetipo, y concluye: “Yo
era muy joven entonces, tenía el sol como única
mira y minar las palabras me era grato. Los
años, tal vez los descalabros, fueron
suavizándome los gestos: ya no edito mordaces
panfletos que quisieran despertar al país de los
idiotas. Ahora les digo con desgano: sigan
durmiendo, almas de Dios, felices sueños”. Pero
acaso la frase que resume en los años ochenta su
amargo desencanto contra cualquier tipo de
violencia política, llámese revolucionaria o no,
sea una: “Nunca fui a la guerra ni falta que me
hace”.
Rabiosamente llama a Colombia el “país de
los idiotas”, “país salvaje”, “país de Sísifo”,
país cuya historia es “estúpida”, un país
múltiplemente escindido, donde, cuando acaba una
guerra no se conoce la posguerra.
A la verdad, el intelectual crítico de izquierda
ha entrado desde hace años en una dolorosa
disrupción al ver que partidos y gobiernos de
izquierda en occidente han fallado y sus
militantes han descendido a una precariedad
ideológica de desesperación y caído en
secesiones sin fin que han provocado una
desbandada de simpatizantes, como en Israel,
Italia o México, o se ha vuelto folklórica y
cavernaria, siguiendo lo peor de la revolución
cubana, como en la Venezuela de Chávez y en la
Nicaragua de Ortega. Como muchos de nosotros, un
intelectual de izquierda como Roca, ha entrado
en una soledad devastada en la que es preferible
estar al margen que ser cómplice.
Dieciocho años luego de escribir ese
poema, redactó otro (“Postal de ninguna parte”),
en el que describe un país hermoso y confiable,
no necesariamente utópico -sin guerra, sin
asesinatos infames, y donde no existen
desterrados, ni transterrados, ni desplazados-:
Pero a decir verdad,
Es todo lo que no es mi país,
Lo que nunca fue mi país,
Cada vez más lejano.
A un escéptico autorizado, a un ateo que le
gustaría construir su propia catedral imaginaria
como Roca, a quien las lecciones de la política
diaria sólo lo llevan a repudiarla sin poder a
la vez alejarse o prescindir de ella, si
prevalece en el mundo alguna felicidad, es en el
arte, la amistad
(8),
el vino, la desnudez de la mujer, y
paradójicamente, el gran amor doloroso, o más,
la pasión sin declive por su país
contradictorio.
No sé si yerre, pero creo que el país más
próximo a los afectos de Roca es México, y
artísticamente, del México violento y fúnebre.
Roca siente propios el despiadado humor negro
-tanto en sus jocosas calaveras críticas como en
el retrato picaresco y cruel de la vida diaria
del pueblo- del grabador José Guadalupe Posada,
el orbe dostoievskiano o kafkiano del dibujante
José Luis Cuevas, y el territorio escindido en
que no se sabe dónde empiezan la vida y la
muerte, o quizá mejor, el purgatorio y el
infierno, en la narrativa de Juan Rulfo. “Me
siento más cerca de Comala que de Macondo”, ha
declarado. Comala: un pueblo, o figuradamente,
un país de ciudades enterradas habitado por
espectros y almas en pena en el que los
mexicanos mueren en vida y desmueren en la
muerte, y donde en el fantasmal ámbito, hay
apenas en el entorno, “jirones de aire”,
“briznas de luz”, “desbande de rumores”, “el eco
de un fantasma”: pedazos de lo que fuimos y
pedazos de pedazos en los que nos hemos ido
convirtiendo. Quizá Roca ha sido seducido de
México por su magia, “la misma que atrajo”, a
decir de él, a Barba Jacob, a Artaud, a Breton
“y atrapó con rencores a Malcolm Lowry”. Pero
para el propio Roca, que vivió años de su
infancia en la Ciudad de México, es también una
hondura creativa en el cuerpo, en el alma y el
recuerdo. La palabra
México
–ha dicho-
“conforma un
collage
de sentidos evocados”: En el
collage
hay “el habla popular, algún color que
después supe que podía apellidarse [Luis]
Barragán, las mil y una lengua de sus sabores,
los partidos de futbol de sol a luna que jugué
en Lope de Vega, colonia Chapultepec Morales,
frente a mi casa que tenía el número 140, la
lucha libre en la Arena Coliseo, la pantalla
donde María Félix hablaba desde la caverna de su
voz”.
Permítaseme terminar con dos textos
representativos que hablan de dos personajes que
en su oficio resumirían para
Juan Manuel Roca, según yo, el
último destino tanto del hombre como del arte.
Uno se encuentra en un poema y otro en un
cuento: se trata de un pintor oriental y un
grafitero colombiano. En el primero, en el
poema, titulado “Testamento del pintor chino”,
el pintor hace que cosas y animales y personas
vivan
verdaderamente por su pincel, pero al mismo
tiempo, cuando quiere, puede borrarlos y dejar
que existan. Por ejemplo, por orden del
Emperador, pinta en un cuadro una cascada, un
caballo y, claro, a él mismo. Cuando el pintor
decide borrar del óleo su propio cuerpo sabe que
los otros se darán cuenta de “que es de la misma
materia/ la ausencia de un hombre o de un
caballo”. Es decir, la vida y el arte terminan
en el silencio, el blanco, la nada.
El personaje y el asunto del cuento
(9)
(“Los muros tienen la palabra”) son reales. El
protagonista, al que sólo lo conocemos por el
apellido Calderón, es en la Bogotá terrible de
los años ochenta, un grafitero orgulloso de su
oficio. No hay casi muro de la ciudad donde no
haya pintado sus consignas contra los malos y
pésimos gobiernos. Previsiblemente un día es
aprehendido y llevado a prisión, donde día y
noche le martillean las manos. Lo exilian.
Arriba a París. Luego de un tiempo de recibir
ayuda como asilado político le anuncian que
tiene un empleo. Al llegar a la oficina,
paradójica, cruelmente, se entera de que se
trata exactamente de lo contrario de su oficio
anterior: deberá “de cubrir de cal las paredes
de París saturadas de grafittis”. Es decir: la
escritura termina en el silencio, el blanco, la
nada.
|